 Ha pasado mucho tiempo desde que Herbert George Wells,
escritor británico especialmente interesado en temas científicos y de
anticipación, ideara con singular destreza narrativa un viaje que superó sin
dificultad las hazañas viajeras de Philleas Fogg en la novela de Julio Verne
La vuelta al mundo en 80
días. Wells se utilizó a sí mismo como personaje para
uno de los títulos clave de la ciencia-ficción literaria, La máquina del tiempo,
singular relato en el que describía con grandes dosis de inventiva un periplo
espacio-temporal capaz de transportar al héroe más allá de su época, camino de
un pasado remoto o de un futuro no menos lejano.
Ha pasado mucho tiempo desde que Herbert George Wells,
escritor británico especialmente interesado en temas científicos y de
anticipación, ideara con singular destreza narrativa un viaje que superó sin
dificultad las hazañas viajeras de Philleas Fogg en la novela de Julio Verne
La vuelta al mundo en 80
días. Wells se utilizó a sí mismo como personaje para
uno de los títulos clave de la ciencia-ficción literaria, La máquina del tiempo,
singular relato en el que describía con grandes dosis de inventiva un periplo
espacio-temporal capaz de transportar al héroe más allá de su época, camino de
un pasado remoto o de un futuro no menos lejano.
El autor, que había tocado ya el tema de la ingeniería genética en La isla del Doctor Moreau y había narrado una posible invasión extraterrestre en La guerra de los mundos, abordó La máquina del tiempo casi como un pasatiempo lúdico de adivinación en el que no faltaron alusiones pintorescas y plenas de sarcasmo respecto al posible rumbo sociopolítico emprendido por la Humanidad en las décadas venideras.
La máquina del tiempo se publicó en Inglaterra en 1895, y desde entonces ha servido como poderoso estímulo imaginativo no sólo a un nutrido grupo de narradores de ficción, sino también a varias generaciones de científicos empeñados en demostrar que el juego de Wells era algo más que un sueño.
Un prestigioso físico, Hermann Minkowski, no dudó en anunciar los principios en que basaba su propio modelo de máquina del tiempo, concebida después de que Albert Einstein proporcionara el fundamento teórico general con su trabajo sobre la relatividad publicado en 1905, y según el cual el tiempo no es absoluto ni universal, sino relativo. En 1916 el físico alemán Karl Schwarzchilds afirmó haber descubierto una especie de galerías espaciales bautizadas como agujeros de gusano, que podrían servir como túneles de comunicación para posibles viajes en esa dimensión desconocida, misteriosa y casi mítica que es el tiempo.
Actualmente una parte del presupuesto de los Estados Unidos
destinado a la investigación científica va a parar al Instituto de Tecnología de
Caltech, en California, donde un grupo de prestigiosos científicos estudia la
posibilidad de viajar en el tiempo, habiendo llegado a la conclusión de que
continuamente nos encontramos rodeados por un rosario interminable de agujeros
de gusano, que podrían «funcionar» como máquinas del tiempo si algún día el ser
humano llega a ser capaz de aumentar sus dimensiones y controlar las condicio nes
físicas para utilizarlos como pasadizos hacia el pasado o hacia el
futuro.
nes
físicas para utilizarlos como pasadizos hacia el pasado o hacia el
futuro.
Paradojas temporales, universos paralelos, multiversos y otros muchos conceptos complejos que, sin duda, contribuirán a cambiar nuestra forma de ver y entender el mundo, pueden convertirse algún día en hechos concretos, sucesos cotidianos derivados de la posibilidad de romper la barrera del tiempo para explorar la existencia de nuestros antepasados o visitar el futuro de nuestros descendientes.
Hasta el momento, sólo el cine y la literatura se han atrevido a jugar con esta posibilidad, pero a la luz del interés de los científicos por este tema cabe preguntarse hasta cuándo superará la ficción a la realidad.
![]()
La base literaria del viaje espacio-temporal, que tan buena acogida ha tenido en la pantalla cinematográfica, es abundante y rica en argumentos y héroes dispuestos a abandonar su presente para internarse en las procelosas aguas del mar del tiempo.
Al margen de H. G. Wells, auténtico «padre» de esta corriente narrativa cuya ambientación escénica ideal es el tiempo, otros autores han ido añadiendo sus propias aportaciones fantásticas a este océano revuelto de siglos, años, meses, días y horas que conforma una frágil telaraña en torno al héroe de turno, ya sea éste un científico empeñado en demostrar sus teorías sobre el particular o un aventurero oportunista preparado para emprender la odisea más espectacular de su azarosa vida.
 Clásicos como Arthur Conan Doyle con su novela
El mundo perdido,
en la que un excéntrico científico descubre un lugar en la Tierra que aún
permanece habitado por dinosaurios, o Edgar Rice Burroughs, que en
Tarzán y el imperio
perdido jugaba con la idea de una legión romana aislada
durante siglos en una remota isla de Africa, aportan a este juego con el tiempo
un saludable soplo exótico que anima también los relatos sobre la "memoria
racial" de Robert E.
Howard, creador del género de Espada y Brujería y
de su arquetípico héroe Conan el Bárbaro, que en los cuentos El caminante del Valhalla,
El jardín del miedo, El valle del
gusano, El túmulo
en el promontorio, El pueblo de la oscuridad y Los hijos de la noche, nos
presenta un grupo de personajes que comparten una capacidad poco común: acceder
mediante un viaje mental a las vivencias de sus antepasados, salvajes guerreros
nórdicos enfrentados al horror y a la muerte en un remoto pasado perdido en la
noche de los tiempos.
Clásicos como Arthur Conan Doyle con su novela
El mundo perdido,
en la que un excéntrico científico descubre un lugar en la Tierra que aún
permanece habitado por dinosaurios, o Edgar Rice Burroughs, que en
Tarzán y el imperio
perdido jugaba con la idea de una legión romana aislada
durante siglos en una remota isla de Africa, aportan a este juego con el tiempo
un saludable soplo exótico que anima también los relatos sobre la "memoria
racial" de Robert E.
Howard, creador del género de Espada y Brujería y
de su arquetípico héroe Conan el Bárbaro, que en los cuentos El caminante del Valhalla,
El jardín del miedo, El valle del
gusano, El túmulo
en el promontorio, El pueblo de la oscuridad y Los hijos de la noche, nos
presenta un grupo de personajes que comparten una capacidad poco común: acceder
mediante un viaje mental a las vivencias de sus antepasados, salvajes guerreros
nórdicos enfrentados al horror y a la muerte en un remoto pasado perdido en la
noche de los tiempos.
Más próximos a la ciencia-ficción que a la fantasía heroica,
autores como Robert A.
Heinlein con la voluminosa novela Puerta al verano,
Isaac Asimov con la dificultosa y monótona El
fin de la eternidad o Fritz Leiber con la teatral
El gran tiempo,
han aportado su imaginación y sus teorías pseudocientíficas a esta jugosa vena
argumental, abriendo camino a una imparable horda de seguidores entre los que
destacan Alfred
Bester con su relato Los hombres que asesinaron a Mahoma (una
divertida  sátira cuyo antihéroe es un inventor loco capaz de
viajar al pasado para asesinar a Cristóbal Colón, George Washington, Marie
Curie, Napoleón, inventando un nuevo crimen, el
«cronomicidio», o Moore que, con su novela
Lo que el
tiempo se llevó, inauguró una línea narrativa denominada «ucronía», en la que
se incluyen diversas obras sobre una historia hipotética y
alternativa.
sátira cuyo antihéroe es un inventor loco capaz de
viajar al pasado para asesinar a Cristóbal Colón, George Washington, Marie
Curie, Napoleón, inventando un nuevo crimen, el
«cronomicidio», o Moore que, con su novela
Lo que el
tiempo se llevó, inauguró una línea narrativa denominada «ucronía», en la que
se incluyen diversas obras sobre una historia hipotética y
alternativa.
Finalmente, en una línea más épica y aventurera, Dean R. Koontz nos describe en Relámpagos las consecuencias derivadas de la invención de una máquina del tiempo por los nazis durante la segunda guerra mundial; Joe Haldeman se aproxima a la teoría de los Agujeros de Gusano haciendo que sus marines del futuro viajen por una especie de túnel del tiempo en La guerra interminable y Ray Bradbury crea un relato clásico y básico para los amantes del tema como El sonido del trueno, en el que una agencia turística del futuro se ocupa de organizar un safari de cinco hombres contemporáneos a la época de los dinosaurios.
Esta es sólo una selección breve e incompleta que cualquier aficionado a la ciencia-ficción puede ampliar sin dificultad repasando su biblioteca para entrar en el mágico mundo literario del viaje en el tiempo.
![]()
 Al margen de las novelas citadas anteriormente, muchos
recordamos aún una serie televisiva americana titulada elocuentemente
El túnel del tiempo, que cada semana nos llevaba de paseo por la Antigüedad para contemplar
acontecimientos históricos como la guerra de Troya o la caída del Imperio romano
de la mano de sus protagonistas, el científico Don Phillips y la doctora
MacGregor, artífices de un complejo mecanismo capaz de atravesar las barreras
espacio-temporales, que se asemeja curiosamente a la realidad científica actual
sobre los Agujeros de Gusano.
Al margen de las novelas citadas anteriormente, muchos
recordamos aún una serie televisiva americana titulada elocuentemente
El túnel del tiempo, que cada semana nos llevaba de paseo por la Antigüedad para contemplar
acontecimientos históricos como la guerra de Troya o la caída del Imperio romano
de la mano de sus protagonistas, el científico Don Phillips y la doctora
MacGregor, artífices de un complejo mecanismo capaz de atravesar las barreras
espacio-temporales, que se asemeja curiosamente a la realidad científica actual
sobre los Agujeros de Gusano.
Una espiral de vértigo anunciaba el principio de cada viaje en tono psicodélico y abría las puertas de nuestros hogares a la fantasía de finales de los años 60.
Era la realización de un sueño que ha acomparado a la Humanidad a medida que la civilización iba adquiriendo mayor complejidad. Viajar en el tiempo es una forma tan buena como otra cualquiera para huir de la realidad. Acudir al pasado para modificar el presente y trasladarse al futuro para prevenirnos de lo que vendrá, es la obsesión que actúa como motor para la imaginación de los guionistas cinematográficos y televisivos.
Basadas en la obra de H. G. Wells, El tiempo en sus manos
(George Pal, 1960) y  Los pasajeros del
Tiempo (Nicholas Meyers 1979), ilustran
visualmente la odisea del escrito científico en dos visitas al futuro. En la
primera, Rod
Taylor interpreta a Wells empeñado en servir como
conejillo de indias viajando a bordo de su máquina para conocer el porvenir de
la especie humana. Lo que encuentra es la decadencia política y moral que, tras
varias guerras mundiales y la consecuente destrucción de la civilización, ha
llevado a los Hombres hacia una doble línea evolutiva. Por un lado están los Morlocks,
criaturas que habitan el subsuelo y practican el canibalismo; por otro, están
los lloi, seres de apariencia perfecta, bellos e ingenuos, cuya única función en
el mundo es servir como alimento a los Morlocks. Es una patética visión del
futuro que contrasta con la jocosa aproximación a nuestros días de Los pasajeros
del tiempo, una humorada bien resuelta en la que el Wells interpretado por
Malcolm MacDowell descubre con espanto que uno de sus amigos íntimos es el temible
Jack el
Destripador. Huyendo del acoso de la policía, Jack
utiliza la máquina del tiempo para llegar a nuestros días, donde sigue su
carrera de asesinatos hasta que Wells acude para detenerle. El resultado de todo
ello es una comedia con toques románticos que alterna la acción con el
humor.
Los pasajeros del
Tiempo (Nicholas Meyers 1979), ilustran
visualmente la odisea del escrito científico en dos visitas al futuro. En la
primera, Rod
Taylor interpreta a Wells empeñado en servir como
conejillo de indias viajando a bordo de su máquina para conocer el porvenir de
la especie humana. Lo que encuentra es la decadencia política y moral que, tras
varias guerras mundiales y la consecuente destrucción de la civilización, ha
llevado a los Hombres hacia una doble línea evolutiva. Por un lado están los Morlocks,
criaturas que habitan el subsuelo y practican el canibalismo; por otro, están
los lloi, seres de apariencia perfecta, bellos e ingenuos, cuya única función en
el mundo es servir como alimento a los Morlocks. Es una patética visión del
futuro que contrasta con la jocosa aproximación a nuestros días de Los pasajeros
del tiempo, una humorada bien resuelta en la que el Wells interpretado por
Malcolm MacDowell descubre con espanto que uno de sus amigos íntimos es el temible
Jack el
Destripador. Huyendo del acoso de la policía, Jack
utiliza la máquina del tiempo para llegar a nuestros días, donde sigue su
carrera de asesinatos hasta que Wells acude para detenerle. El resultado de todo
ello es una comedia con toques románticos que alterna la acción con el
humor.
 Ambientadas durante la segunda guerra mundial,
El final de la cuenta
atrás (Don
Taylor, 1980) y El experimento Filadelfia (Stewart Rafill, 1984)
parten del viaje en el tiempo para desarrollar dos aventuras de similares
características. En la primera, el acorazado norteamericano Nimitz se pierde en
el misterioso Triángulo de las Bermudas y reaparece en aguas del Pacífico el
mismo día en que los japoneses se disponen a atacar Pearl Harbour. La
disyuntiva que se le plantea al comandante del Nimitz, interpretado por Kirk Douglas, es si
debe intervenir con su potente armamento ultramoderno para impedir el ataque
japonés y cambiar así el curso de aquel acontecimiento bélico, o si por el
contrario ha de limitarse a ser un testigo del inminente desastre. Una oportuna
tormenta le devuelve a la actualidad junto a su barco dejando sus órdenes de
ataque en suspensión.
Ambientadas durante la segunda guerra mundial,
El final de la cuenta
atrás (Don
Taylor, 1980) y El experimento Filadelfia (Stewart Rafill, 1984)
parten del viaje en el tiempo para desarrollar dos aventuras de similares
características. En la primera, el acorazado norteamericano Nimitz se pierde en
el misterioso Triángulo de las Bermudas y reaparece en aguas del Pacífico el
mismo día en que los japoneses se disponen a atacar Pearl Harbour. La
disyuntiva que se le plantea al comandante del Nimitz, interpretado por Kirk Douglas, es si
debe intervenir con su potente armamento ultramoderno para impedir el ataque
japonés y cambiar así el curso de aquel acontecimiento bélico, o si por el
contrario ha de limitarse a ser un testigo del inminente desastre. Una oportuna
tormenta le devuelve a la actualidad junto a su barco dejando sus órdenes de
ataque en suspensión.
Más personal es la odisea vivida por dos marineros estadounidenses como consecuencia de El experimento Filadelfia, un proyecto del gobierno de los Estados Unidos que, según se afirma al principio de la película, está basado en hechos reales. Dos jóvenes marineros se ven trasladados desde los años 40 hasta la actualidad, donde son perseguidos por la policía y el FBI para que no puedan narrar su historia. Uno de ellos perece a lo largo del periplo temporal.
Algo muy similar le sucede al protagonista de Biggles, el viajero del tiempo
(John Hough, 1985),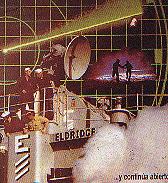 basada en un héroe de novelas de bolsillo muy popular entre la
juventud británica, que entra a formar parte de la lista de turistas temporales
cuando un complejo mecanismo le traslada desde sus hazañas bélicas en la primera
guerra mundial hasta los años 80. Sus aventuras se desarrollan a caballo entre
los combates aéreos contra la aviación alemana y las fugas de la policía
londinense de nuestros días.
basada en un héroe de novelas de bolsillo muy popular entre la
juventud británica, que entra a formar parte de la lista de turistas temporales
cuando un complejo mecanismo le traslada desde sus hazañas bélicas en la primera
guerra mundial hasta los años 80. Sus aventuras se desarrollan a caballo entre
los combates aéreos contra la aviación alemana y las fugas de la policía
londinense de nuestros días.
En una línea narrativa casi paralela, Timerider (William Dear, 1983) nos presenta a un motorista de competición en los desiertos del viejo y salvaje oeste, donde como si de un émulo de John Wayne se tratara, se enfrenta a una horda de pistoleros para salvar a los débiles y conquistar a la fémina en peligro. Concebida como un telefilme de bajo presupuesto, la película es poco más que una anécdota dentro de la colección de disparates temporales que ha dado a luz la pantalla grande.
 No se puede decir lo mismo de Terminator (James Cameron, 1984) y Trancers (Charles Band, 1985),
dos brillantes incursiones de la ciencia-ficción cinematográfica en esta
apasionante línea argumental, que se han instituido como títulos «de culto»
entre los aficionados al género.
No se puede decir lo mismo de Terminator (James Cameron, 1984) y Trancers (Charles Band, 1985),
dos brillantes incursiones de la ciencia-ficción cinematográfica en esta
apasionante línea argumental, que se han instituido como títulos «de culto»
entre los aficionados al género.
La primera narra la odisea de Sarah Connors, una mujer vulgar y corriente de nuestra época, que inesperadamente se ve acosada por una singular deformación del típico asesino psicópata propio de las historias de terror: el androide Terminator, interpretado por Arnold Schwarzenegger.
Procedente de un futuro en el que las máquinas gobiernan el
mundo y aspiran a exterminar totalmente al ser humano, el androide viaja a este
pasado que es nuestro presente para asesinar a Sarah antes de que pueda concebir
a su hijo, John Connors, que será el líder de la  resistencia humana contra el
poder absoluto de las máquinas en el futuro. Matando a Sarah, el androide está
matando también todas las esperanzas de supervivencia de la
Humanidad.
resistencia humana contra el
poder absoluto de las máquinas en el futuro. Matando a Sarah, el androide está
matando también todas las esperanzas de supervivencia de la
Humanidad.
Jack Death, el protagonista de Trancers, también es un asesino y viaja en
el tiempo, pero él milita en las filas de los héroes en lugar de ser un villano
ejemplar como Terminator. Death es un policía cuyas víctimas son un grupo de vampiros
pertenecientes a una secta que aterroriza las noches de Los Angeles en un futuro
iluminado por las luces de neón. Con el fin de acabar con el líder de este grupo
de maníacos asesinos, Death se somete a los rigores de un viaje en el tiempo y
llega a Los Angeles de los años 80, donde todo aquello que él conoce no existe
todavía. El argumento puede no ser muy original, pero la película lo resuelve
con fluidez, consiguiendo un éxito suficiente como para dar lugar a una secuela
titulada Trancers II: The return of Jack
D eath.
eath.
La última incursión del cine en los viajes en el tiempo pasa inevitablemente por el género de comedia juvenil que se ha erigido como protagonista absoluto de la taquilla en la década de los 80, recientemente concluida. Más que una historia de ciencia-ficción, Regreso al futuro (Robert Zemeckis, 1985) y sus subsiguientes: Regreso al futuro II (R. Zemeckis, 1989) y Regreso al futuro III (Robert Zemeskis, 1990), es una saga de aventuras extratemporales en las que se mezclan los ingredientes de fantasía con detalles cotidianos. En la primera, Michael J. Fox viaja hasta los años 50 y conoce a sus padres, pero al aparecer en su mundo hace que su futura madre por entonces aún una adolescente se enamore de él dejando de lado a su futuro padre, un muchacho tímido pero muy inteligente. El joven viajero del tiempo habrá de luchar para que sus futuros padres se conozcan y formen una familia, ya que si no sucede así él dejará de existir junto con sus hermanos.
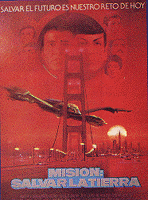 La segunda entrega de la serie, menos imaginativa y original,
retorna a los mismos personajes para enviarlos a un futuro en el que el
protagonista se ve a sí mismo convertido en un adulto con problemas, lo que le
lleva a cambiar su nueva realidad moldeando una vez más los sucesos de su
pasado.
La segunda entrega de la serie, menos imaginativa y original,
retorna a los mismos personajes para enviarlos a un futuro en el que el
protagonista se ve a sí mismo convertido en un adulto con problemas, lo que le
lleva a cambiar su nueva realidad moldeando una vez más los sucesos de su
pasado.
Finalmente, Regreso al
futuro III es un ejercicio para rizar el rizo y exprimir
la taquilla. Fox viaja ahora hacia atrás, concretamente hasta el oeste del siglo
pasado, donde vuelve a ejercer como Quijote espacio temporal deshaciendo los
entuertos planteados por un argumento un tanto gastado.
exprimir
la taquilla. Fox viaja ahora hacia atrás, concretamente hasta el oeste del siglo
pasado, donde vuelve a ejercer como Quijote espacio temporal deshaciendo los
entuertos planteados por un argumento un tanto gastado.
Es poco probable que la serie continúe después de esta tercera entrega, a pesar de que el filón de la máquina del tiempo parece ser inagotable; prueba de ello es la segunda parte de Terminator. Después de ver a Mister Spock y al Capitán Kirk irrumpiendo con su crucero estelar en el presente para evitar la extinción de las ballenas, lo que puede acabar con el futuro de la Humanidad unos siglos más adelante, en Star Treck IV: Misión salvar la Tierra (Leonard Nimoy, 1986), hay que pensar que cualquier cosa puede suceder.
![]()
Aunque según lo expuesto anteriormente, el viaje en el tiempo pudiera parecer abocado a tener que realizarse con algún artilugio técnico (bien sea máquina de fabricación casera o ingenio de alta tecnología), la verdad es que existen otras formas, otras variantes para el viaje no sujetas a las leyes humanas y emparentadas con la mente, el espacio, el binomio causa-efecto o simplemente la casualidad.
El hombre se ha sentido atrapado por diversos motivos en su presente; su curiosidad innata le ha hecho soñar con tiempos pretéritos o con tiempos venideros que supuestamente le ayudasen a comprenderse a sí mismo, a comprender su historia y sus circunstancias. Pero esa comprensión que en principio parecía legítima desafiaba los preceptos elementales de la Física. El filósofo francés existencialista Jean Paul Sartre argumentaba con sus teorías que el Hombre es un punto en el Universo; un punto que está sólo, una entidad minúscula que se mueve en el vacío, en el amplio vacío universal y en el propio vacío de su existencia. Cualquier intento por parte del Hombre para transgredir ese entorno existencial podría acarrear circunstancias incontrolables.
De esta manera, una de las posibilidades que el ser humano tiene para traspasar el umbral de las leyes universales es la «hibernación», que sirve, por encima de todo, para detener el tiempo. Un cuerpo hibernado, con su perfecta conservación genética, no se altera con el paso del tiempo. Eso es lo que le ocurría a la Teniente Ripley en Aliens (James Cameron, 1986), aislada en su nave espacial y viajando por el infinito. Más de 50 años después de su reposo obligado, despierta para descubrir que el planeta en el que perdió a sus compañeros está colonizado y habitado por una serie de familias que desconocen el horror que les espera. Su cuerpo ha viajado durante medio siglo, pero la vida para los demás ha seguido su curso.
En este caso, la hibernación ha sido voluntaria, pero las circunstancias no siempre son las mismas. Así, en Iceman (Fred Schepisi, 1984) los protagonistas del film descubren en un bloque de hielo que ha sobrevivido a los siglos, el cuerpo de un hombre de Neanderthal en perfectas condiciones y además vivo.
Ese choque secular entre la civilización y los vestigios de nuestra Historia hacen pensar al hombre. El ser prehistórico de hielo, con el que hay que comunicarse mediante signos rudimentarios, está absolutamente perdido, desconectado. Ve a sus semejantes, los hombres, como algo que no entiende. Su identidad está trastocada y su única misión es sobrevivir.
 Como puede apreciarse, la hibernación es un modo de viajar en el
tiempo, pero siempre con la característica del futuro. Es un claro caso de salto
hacia delante, como hacia delante viajaba Woody Allen en El Dormilón (Woody Allen, 1973) en
la figura de un hombre hibernado durante nuestro siglo y despertado en el año
2174. El humor corrosivo de Allen plantea un mundo absurdo, preconcebido y vacío
que probablemente es el que nos toque vivir en próximas fechas.
Como puede apreciarse, la hibernación es un modo de viajar en el
tiempo, pero siempre con la característica del futuro. Es un claro caso de salto
hacia delante, como hacia delante viajaba Woody Allen en El Dormilón (Woody Allen, 1973) en
la figura de un hombre hibernado durante nuestro siglo y despertado en el año
2174. El humor corrosivo de Allen plantea un mundo absurdo, preconcebido y vacío
que probablemente es el que nos toque vivir en próximas fechas.
Otro caso claro de hibernación y viaje en el tiempo lo constituye el personaje de Buck Rogers, apodado el aventurero del Espacio. Este personaje, surgido del mundo del cómic en 1925, cuatro anos antes que su contemporáneo Flash Gordon, representa la figura de un piloto del siglo XX que utiliza la hibernación para viajar en el tiempo. Al margen de la primera película, que aparece en 1939 dirigida por Ford L. Beebe y Saul Goodkind, y una serie de televisión que le hizo muy popular en la década de los 50, es sobre todo en una curiosa cinta de 1978 dirigida por Daniel Haller, en la que Buck Rogers da toda la medida de la que es capaz. Rogers despierta en el siglo XXI y como su morfología y su mentalidad permanecen intactas, descubre un mundo en el que el mal se ha adueñado de todas las cosas. Su condición de piloto y navegante hacen de él un prototipo interesante para imponer la voluntad inexorable de la justicia.
En este aspecto conviene reseñar que, invariablemente, cuando el
hombre viaja hacia el futuro, sus códigos de comportamiento chocan siempre con
las leyes humanas o divinas con las que se encuentra. Casi se hace válida la
famosa máxima de «cualquier tiempo pasado fue mejor»..., salvo para
Franklin
Schaffner, que en 1968 imaginó un mundo espantoso,
dominado por una raza de simios inteligentes. En El Planeta de Los Simios el personaje
central de la cinta despierta tras una larga hibernación y descubre que todo ha
cam biado. La especie inteligente
de hoy, el Hombre, está sometida por una especie que en otros tiempos no sabía
ni hablar. La hibernación, que tiene en el sueño de la razón uno de sus máximos
exponentes, ha engendrado monstruos.
biado. La especie inteligente
de hoy, el Hombre, está sometida por una especie que en otros tiempos no sabía
ni hablar. La hibernación, que tiene en el sueño de la razón uno de sus máximos
exponentes, ha engendrado monstruos.
Para alguien de nuestra era es impensable que con el tiempo cualquier especie animal pueda dominar el mundo. Eso es lo que cree el protagonista del film, Charlton Heston. Por ese motivo causa a sus sentidos de obligarle a vivir un sueno, una irrealidad que poco a poco asume con la explotación, la humillación y el dolor. El viaje en el tiempo le ha tendido una trampa. Se pregunta a sí mismo si esto está sucediendo o puede llegar a suceder. La respuesta le llega al final de la película, cuando en medio de la playa, la figura de la Estatua de la Libertad asoma medio enterrada, como proveniente de una catástrofe, como si fuera una de esas ruinas arqueológicas que aún conservamos de la Grecia Antigua.
Ya en otro ámbito, Sueños radioactivos (Albert Pyun, 1985) planteaba un viaje en el tiempo muy peculiar. Dos muchachos encerrados en un refugio nuclear crecen durante 18 años tras las pesadas puertas metálicas de su madriguera. El único nexo con el mundo que han abandonado son una serie de novelas policíacas y viejas películas de los años 40 que sus padres les dejan al estallar la bomba. Cuando llega el momento de salir, el tiempo inexorable ha pasado y se encuentran con un mundo que nada tenía que ver con lo que ellos recordaban. Un mundo post-nuclear, sin referencias históricas de ningún tipo y con una fauna humana especialmente demencial.
![]()
 La hibernación supone un salto hacia delante, pero
también existe una variante del viaje en el tiempo que podemos encontrar en el
presente. El apartado anterior necesitaba de un procedimiento humano para su
consecución; en éste, es la Naturaleza la encargada de obrar el
milagro.
La hibernación supone un salto hacia delante, pero
también existe una variante del viaje en el tiempo que podemos encontrar en el
presente. El apartado anterior necesitaba de un procedimiento humano para su
consecución; en éste, es la Naturaleza la encargada de obrar el
milagro.
 Otra de las grandes preocupaciones de la Humanidad
en estos últimos años ha sido la posibilidad de encontrar restos de
civilizaciones anteriores que se hayan mantenido intactas. Con esta base
argumental, toda una serie de cintas interesantes han visto la luz. El punto de
unión entre ellas ha sido la prehistórica.
Otra de las grandes preocupaciones de la Humanidad
en estos últimos años ha sido la posibilidad de encontrar restos de
civilizaciones anteriores que se hayan mantenido intactas. Con esta base
argumental, toda una serie de cintas interesantes han visto la luz. El punto de
unión entre ellas ha sido la prehistórica.
Sin ir más lejos ese era el punto de partida de uno de los clásicos de la historia del cine: King-Kong (Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack, 1933).
En ella, una expedición más o menos convencional encuentra un ejemplar de gorila gigante, que se presupone pertenece a la época de los grandes saurios. Nadie se explica por qué está ahí; simplemente está.
King-Kong era el
modelo original y necesitaría de una revisión espectacular en 1976 de la mano
del cineasta John
Guillermin.
Siguiendo el modelo de King-Kong, otras cintas intentaron ahondar en el fenómeno. El mundo perdido (Irwin Allen, 1960) se basa en una novela de Arthur Conan Doyle y plantea la vida en una región inexplorada de América del Sur en la que el tiempo se ha detenido hace un millón de años. Los hombres que llegaban a la isla no podían dar crédito a lo que veían sus ojos. Animales antediluvianos, plantas no conocidas y los peligros de la vida salvaje en esas condiciones.
También ambientada en América del Sur (en una isla indeterminada del continente) está La Tierra Olvidada por el tiempo (Kevin O'Connor, 1975) cuyo argumento o hipótesis partía de un submarino alemán que durante la 2.a Guerra Mundial, transportando prisioneros enemigos, encuentra una isla cuyo perímetro está congelado. De nuevo se solapa la posibilidad de la hibernación natural. Tras cruzar la barrera de hielo y adentrarse en la isla, prisioneros y carceleros quedan extasiados por el descubrimiento. Aunque la cinta estaba concebida como un puro producto de aventuras, la realidad es que el trasfondo moral de la misma pretendía demostrar que la lucha fratricida entre los hombres es algo nimio comparado con los mundos que nos quedan por descubrir; mundos que están dentro del nuestro.
El salto en el tiempo era evidente, tanto que el retroceso se contaba por siglos y no por años, como suele ocurrir con la hibernación, que parece no tener la eternidad como fin.
 Todas estas películas, incluidos otros títulos como El Valle de Gwangi
(James O'Connelly, 1968), que cambia el paisaje de una isla por el de un valle recóndito y
olvidado por los años, o Viaje al mundo
perdido (Kevin O'Connor, 1977) segunda parte
de La Tierra Olvidada por el
Tiempo tienen una clara intención ecológica: preservar
la Naturaleza frente a los desmanes del Hombre. El tiempo es el encargado en
perfecta comunión con las leyes de la inmutabilidad, de salvaguardar algunos
tesoros.
Todas estas películas, incluidos otros títulos como El Valle de Gwangi
(James O'Connelly, 1968), que cambia el paisaje de una isla por el de un valle recóndito y
olvidado por los años, o Viaje al mundo
perdido (Kevin O'Connor, 1977) segunda parte
de La Tierra Olvidada por el
Tiempo tienen una clara intención ecológica: preservar
la Naturaleza frente a los desmanes del Hombre. El tiempo es el encargado en
perfecta comunión con las leyes de la inmutabilidad, de salvaguardar algunos
tesoros.
Pero el tesoro también puede ser animal y Baby, el secreto de la leyenda perdida (B. W. Norton, 1986) en la que son descubiertos ejemplares de dinosaurios que viven en la actualidad en perfecta armonía con su entorno, se asemeja más a un intento de revitalizar el género aventurero que a desentrañar una posible tesis científica. Vuelve a ser un salto en el tiempo. El hombre normal intenta por todos los medios hallar una explicación al paso del tiempo y sus viajes alocados inciertos, improbables incluso, en los que le depararán aún no pocas sorpresas.
![]()
Tras la hibernación y el intento de explicar el viaje en el tiempo a través de la Naturaleza, el hombre se ha volcado hacia sí mismo. El difícil desplazamiento hacia el conocimiento personal le ha permitido descubrir que con sus facultades psíquicas también puede transgredir las fronteras naturales.
Pero ese viaje ha resultado ser mucho más ingrato de lo que parecía. La mente, fiel servidora de nuestros anhelos, no se ocupa de contribuir a esclarecer los hechos. Presenta la cruda realidad como es.
En La Zona
Muerta (David
Cronenberg, 1983) el personaje central despierta de
un coma profundo tras sufrir un acci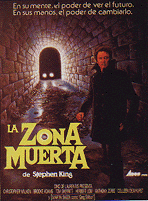 dente casi mortal. A partir de ese momento, su
mente empieza a jugarle malas pasadas y descubre que posee la facultad de
predecir una serie de acontecimientos que van a ocurrir, con el simple contacto
de su mano y la mano de la persona elegida.
dente casi mortal. A partir de ese momento, su
mente empieza a jugarle malas pasadas y descubre que posee la facultad de
predecir una serie de acontecimientos que van a ocurrir, con el simple contacto
de su mano y la mano de la persona elegida.
Aunque al principio parezca una cinta entroncada con las artes adivinatorias, nada más lejos de la verdad.
Ese protagonista de rasgos ambiguos entre la cordura y el desequilibrio no se limita simplemente a prevenir lo que ocurrirá sino que puede volver atrás para averiguar lo sucedido y, además, y eso es lo que hace que la cinta sea importante, contemplar físicamente las escenas.
El viaje en el tiempo en esta ocasión pese a ser puramente psíquico, va unido a un desplazamiento del cuerpo. Lógicamente nadie, salvo el protagonista, es testigo de este desplazamiento, pero lo cierto es que está ahí, como un espectador de excepción, recogiendo las vivencias y truculencias de los demás.
Esto es lo que le ocurre a Chistopher Reeve en la película En algún lugar del tiempo (Jeannot Szwarc, 1980) donde un cuadro de figura obsesiva le obliga continuamente a verse envuelto en hechos del pasado que tienen conexión con cosas que le suceden en el tiempo presente. Ese viaje mental a distintas épocas le ayudará a resolver sus obsesiones y descubrir la clave para solucionar sus visiones alucinatorias. El film, basado en la obra de Richard Matheson, Bird me return, elige la vía del recuerdo, como si una llamada ancestral obligase a un hombre a retornar a un lugar y un tiempo que no le corresponden. Surge la duda del error temporal, la transposición de las ideas en un cuerpo y en una mente que no cuadran con la realidad.
Pero la mente, con todo su poder de sugestión y de creación de
realidades ficticias, no sólo actúa como detonante de determinadas situaciones,
sino que como proceso vital y regenerador de vivencias, intenta cambiar el curso
de las cosas.
Para ilustrar con fuerza este tema, Francis Ford Coppola rodó en 1986 Peggy Sue se casó, la historia de una mujer sencilla, casada y con dos hijos, que por desavenencias personales está a punto de romper su unidad matrimonial
En el transcurso de una fiesta conmemorativa de graduación, Peggy Sue sufre un desvanecimiento y se despierta 25 años antes. Desde ese momento, cuando toma conciencia de la suerte que el destino le brinda, intenta cambiar el curso de las cosas a través de las relaciones personales con sus amigos, familiares y demás personas importantes en su vida, en un desesperado intento por rehacer su existencia y corregir errores. Pero ese despertar no es más que el de un sueño; cuando el despertar real acontece, se da cuenta de que el curso del tiempo es inmutable, de que nadie puede cambiar los hechos y los actos, de que el hombre está solo frente al hombre.
 Un año más tarde, Kathleen Turner (protagonista de
Peggy Sue se casó) rodaría un film de temática similar a las órdenes del cineasta
Peter del Monte; su título, Julia y
Julia (1987).
Un año más tarde, Kathleen Turner (protagonista de
Peggy Sue se casó) rodaría un film de temática similar a las órdenes del cineasta
Peter del Monte; su título, Julia y
Julia (1987).
En esta cinta, Julia tiene la desgracia de sufrir un accidente el mismo día de su boda. Su marido fallece y ella se queda sola. No parece aceptar la situación de forma racional, por lo que su mente se rebela y a través de un extraño viaje en el tiempo comienza una curiosa existencia al lado de su marido y el hijo que nunca tuvieran. Al final, la lógica no permite esa independencia del Hombre y la locura, el abismo vertiginoso que todo lo rompe pone las cosas en su sitio, no sin antes haber hecho un daño irreparable.
Ese final siempre es el mismo; cambian las cosas cambian los protagonistas, pero el tiempo, con su manto de segundos, horas y días, se ocupa de envejecer todo lo que encuentra a su paso. Nadie puede luchar contra el tiempo, ni en el momento, ni hacia atrás, ni siquiera hacia delante.
![]()
 Una cuarta variante por así llamarla del viaje en
el tiempo va muy unida a los ciclos, esa repetición de los hechos siempre de la
misma manera y con una frecuencia y lugares indeterminados. El cineasta
australiano Russell
Mulcahy lo entendió perfectamente en Los Inmortales (1986) con la
historia de Connor MacLeod, un hombre condenado a la eternidad que precisa dejar
en cada época que visita un pedazo de su vida. Debe luchar contra el inmortal de
turno y acrecentar con esta victoria sus propias fuerzas, hasta que le llega la
hora en la que podrá, después de viajar desde la Escocia medieval, donde arranca
su periplo, hasta la actualidad, acceder a la mortalidad y anclarse en el
presente.
Una cuarta variante por así llamarla del viaje en
el tiempo va muy unida a los ciclos, esa repetición de los hechos siempre de la
misma manera y con una frecuencia y lugares indeterminados. El cineasta
australiano Russell
Mulcahy lo entendió perfectamente en Los Inmortales (1986) con la
historia de Connor MacLeod, un hombre condenado a la eternidad que precisa dejar
en cada época que visita un pedazo de su vida. Debe luchar contra el inmortal de
turno y acrecentar con esta victoria sus propias fuerzas, hasta que le llega la
hora en la que podrá, después de viajar desde la Escocia medieval, donde arranca
su periplo, hasta la actualidad, acceder a la mortalidad y anclarse en el
presente.
El viaje de McLeod tiene mucho de redención, de ajuste de
cuentas con el destino, pero el tiempo, ese endiablado manto de eternidad, lo
envolverá todo.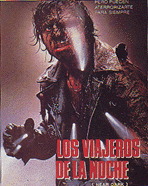
Tan irrevocable es el destino de McLeod como lo es el de Los Viajeros de la Noche (Kathryn Bigelow, 1987), un grupo de hombres y mujeres que viajan a través del tiempo, alimentándose con la sangre de sus víctimas. Ese viaje errático, sembrado de dolor y muerte, desembocará en un final dramático cuando el tiempo se detenga y ajusticie a todos aquellos que han osado abusar de su secreto. Ese grupo de hombres viaja al ritmo de la vida y la muerte, sin máquina, sin mente.
Nada puede detener el tiempo, ni siquiera esa espléndida imagen de Superman (Richard Donner, 1978) dando vueltas alrededor de la Tierra para cambiar su curso y retrasar algo tan imprevisible como la muerte.
Dentro del viaje espacio-temporal en tiempo indeterminado existen muestras de una estética y fundamentos muy recomendables.
La primera forma parte de una película dirigida a la vez por Steven Spielberg, Joe Dante, George Miller y John Landis. Se trata de En los límites de la realidad (1983), en la que su primer episodio, dirigido por Landis, narra las desgraciadas aventuras de un ser humano que, víctima de su intolerancia racial, es obligado a viajar en el tiempo y sufrir y experimentar el espíritu de la marginación. Este hombre será confundido con un judío durante la segunda guerra mundial, y con un negro en la época floreciente del Ku Klux-Klan. Pero ese viaje en el tiempo no será una imposición humana, sino el fruto de una especie de sortilegio moral a modo de castigo por su comportamiento.
La segunda es El Vuelo del
Navegante (Randall Kleiser, 1986) en la que
David, un chico de doce años, mientras juega con su hermano en el jardín de su
casa, cae en una zanja, de la que logra salir a los pocos minutos. Cuando  corre
hacia su casa y llega, se da cuenta de que el edificio ha cambiado incluso de
que la mujer que le recibe no es su madre. Advierte del hecho a la policía y
ésta comprueba que lo que el chico cuenta sucedió ocho años atrás. El misterio
que envuelve su caso particular será investigado por la NASA en un laboratorio
secreto en el que el muchacho coincide con una extraña nave presumiblemente de
procedencia extraterrestre
corre
hacia su casa y llega, se da cuenta de que el edificio ha cambiado incluso de
que la mujer que le recibe no es su madre. Advierte del hecho a la policía y
ésta comprueba que lo que el chico cuenta sucedió ocho años atrás. El misterio
que envuelve su caso particular será investigado por la NASA en un laboratorio
secreto en el que el muchacho coincide con una extraña nave presumiblemente de
procedencia extraterrestre
David, es evidente, ha viajado en el tiempo; en el transcurso de unos minutos su vida ha cambiado y debe recuperar el tiempo perdido. Pese a todo, su vida ya no volverá a ser igual.
Con toda esta serie de innumerables muestras, el hombre sigue día a día preocupándose por un fenómeno que escapa a su entendimiento. Nadie ha apuntado con rigor todavía si el hecho de viajar en el tiempo será a largo plazo un elemento factible. Una vez superado el viaje en el espacio, la mente humana intenta convertir en realidad lo que hasta ahora era materia de soñadores y novelistas. Pero el futuro es tan esperanzador que cualquier cosa puede suceder.
![]()