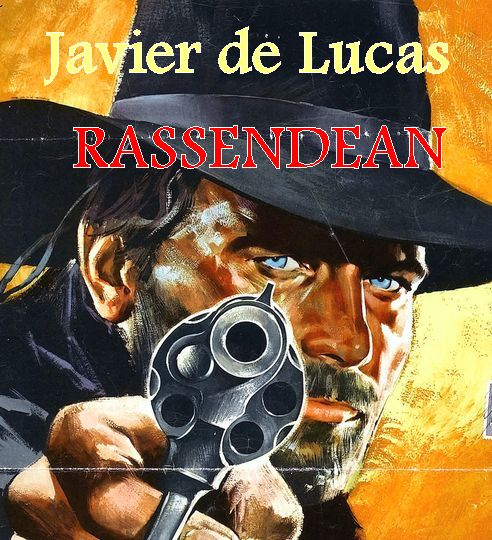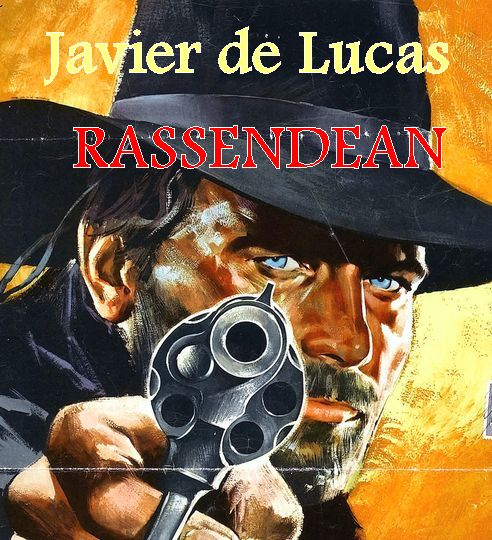A los diez años escribí mi primer relato del
Oeste: "El infalible Farrow". Durante los cinco años siguientes escribí otros
veinticuatro, siendo el último "La mano inolvidable". Había cumplido quince años
y pensé que ya iba siendo hora de tomarme en serio la
Literatura.
Recuerdo con mucho cariño aquellos años y aquellos
textos, repletos de tiros, pistoleros y duelos a muerte, de buenos y malos, de
extensas llanuras y estrechos desfiladeros, de sucias cantinas y lujosos
salones, de cazadores de recompensas y sheriffs heroicos, de vaqueros
camorristas y caciques despiadados, de cacerías salvajes y disparos de todos los
calibres...vistos y escritos por un niño que creía en la infalible puntería del
Colt del héroe solitario.
Aquí están algunos de aquellos relatos, tal y
como los escribí, con sus errores sintácticos variados...¡y hasta con algunas
faltas de ortografía!
RASSENDEAN
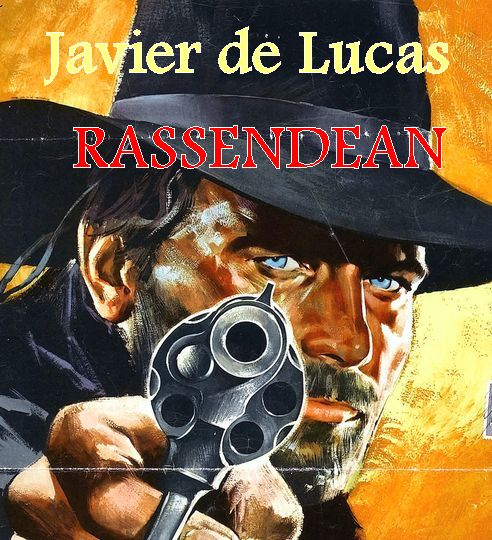
PRÓLOGO
Era un hombre gigantesco. Y tan enjuto
que aún lo parecía más. Mediría algo más de los dos metros e iba vestido de
negro, desde las botas hasta el pelo sin sombrero. Y sonreía. Estaba bebiendo.
¿En un saloon? Qué más da. ¿En qué pueblo? En el sudoeste. La historia se
repitió tantas veces que al hombre le daba igual el sitio.
Aquel mejicano le miraba de un modo
especial, y el vaquero de la barra no estaba borracho aunque lo pareciese.
Tenía el sombrero echado hacia los ojos pero le observaba a través del espejo.
Por eso el enlutado individuo se hubiese prevenido, pero no lo hizo; tenía los
ojos cerrados, las manos abiertas y la expresión ausente.
Hacía calor en la taberna. Tanto que el
mejicano sudaba copiosamente, aunque tal vez demasiado para el calor reinante.
¿Es que aquel larguísimo tipo era
idiota? Cuando un hombre se ve en una situación dudosa tiene dos caminos: sacar
el revólver o echar a correr. Para aquel, había uno tercero: cerrar los ojos.
El vaquero estaba agazapado, de la
misma manera que un zorro en frente de una gallina. Le sonaba en el cinturón el
oro del trabajo pero más le pesaban las balas del cinturón-canana. Había bebido
mucho, porque los ojos los tenía rojos, pero su mente estaba más despejada que
nunca y sus músculos en tensión permanente. En contraste total con el hombre
enlutado.
¿Se había dormido?
No, porque si no se hubiese caído y tal vez se hubiese matado desde semejante
altura. Pero casi lo estaba en el preciso momento en el que Charly Blood se
metió en aquel antro. El recién llegado se acodó en la barra, a diez
centímetros del enlutado y pidió algo. El mejicano achicaba los ojos y contenía
la respiración y el vaquero parecía dispuesto a saltar.
Charly Blood tiró un níquel al
mostrador. Luego "sacó".
Más exactamente fueron los tres los que
sacaron, aunque fueron los revólveres de Blood los que antes vieron la luz.
¿Qué hacía el otro?
Estaba durmiendo.
Acodado estrafalariamente en el
mostrador, el interminable sujeto de los modales perezosos se despertó.
¿Quieren saber ustedes lo que hizo?
Sigan adelante. Maravíllense con las
increíbles aventuras de un caballero del Sur en el Oeste. La historia de los
magos del "Colt" uno se acabó con Missouri, Shanto o Vampiro, o con
las hazañas de Coleman, Reno, el Ángel o Wilson Randall.
Para demostrarlo, aquí les traemos a un
nuevo "as". La R de su rapidez. La C de su celeridad.
El Colt de Clint Rassendean.
CAPÍTULO ILA DAMA SONRIENTE
Cass Harnold
había bebido mucho pero puede decirse que tenía razón para ello. Los ojos,
completamente rojos e hinchados, parecían dos bolas dilatadas y la barba que le
asomaba en la cara era reciente y casi blanca.
Cass Harnold
maldijo su suerte porque era el único tipo en "La Dama Sonriente", el
Saloon de Biggs Evans, que no se estaba divirtiendo en absoluto, y ya se había
gastado más de treinta dólares en whisky. Las lucecitas del techo danzaban como
estrellitas fugaces, pero aparte de eso y del ambiente cargado del establecimiento,
Harnold se aburría como un condenado.
- ¡Beeee...! -gritó, fuerte,
muy fuerte, y le hizo tanta gracia que se cayó hacia atrás, riéndose a
mandíbula batiente, y revolcándose por la alfombra mientras simulaba dar
bocados al pelaje.
Parecía un
juego inocente, una broma algo absurda sin ninguna trascendencia lo que el
viejo hizo. Claro que habría algo más cuando un silencio sorpresa enmudeció el
saloon y un generoso hueco se abrió entre Harnold y el gigantesco individuo de
proporciones ciclópeas que le miraba fijamente.
Era una
especie de monstruo humano, no solo por lo anormal de su envergadura,
verdaderamente inverosímil, sino por la profunda cicatriz que le surcaba la
cara y le daba un aspecto feroz y sin escrúpulos.
Achicaba los
ojos como si quisiera ver mejor al caído, y descansaba las manos en una
soberbia artillería que le pendía muy bajo y que sujetaba por dos correas casi
a la altura de las rodillas.
Cass Harnold
enmudeció y se quedó tan blanco como el papel. Giró la vista ansiosamente, y se
encontró con gente abstraída, que le miraba casi con odio, y que parecía de
parte del gigantesco aparecido. Vio a Nelson Hubbs, el alguacil de Deadwood, y
a uno de sus ayudantes, Quentin Malone, con la sonrisa a flor de labios como el
que va a contemplar una escena divertida.
- ¡Hubbs, detenga eso, me va a
matar!
Había
chillado con todas sus fuerzas pero no había impresionado a nadie. Nelson Hubbs
le miró con asco y dijo:
- Tú te lo buscaste, viejo. Será
una pelea legal.
A Cass
Harnold le hizo gracia lo absurdo de la respuesta pero fueron las lágrimas las
que afloraron a sus ojos. Volvió a chillar, histérico, y llevó la mano derecha
al único revolver que mantenía en la pistolera.
No llegó a
usarlo. Una bota inmensa le aplastó la mano contra el suelo y le rompió todas
las falanges. Y una manaza le levantó como a una pluma y le dejó flotando en
pie.
El golpe que
Bart Marlow proyectó en el rostro de Harnold fue algo impresionante. Como un
guiñapo, el viejo salió despedido hacia atrás, convertida la cara en una mancha
sangrienta. Llegó hasta la calle y allí se quedó, en cómica postura, sin que
nadie de los que pasaron por allí le hiciese el menor caso.
- Bien hecho, Bart -Quentin
Malone golpeó la espalda del gigante-. Sobran los borrachos estúpidos como
Harnold.
"La
Dama Sonriente" había pasado del silencio al jolgorio con una rapidez
verdaderamente prodigiosa. Fue en ese momento cuando las cortinillas de
terciopelo rojo que adornaban el fondo del saloon se abrieron y apareció un
tipo de mediana edad, vestido elegantemente, acompañado de otro gordo, alto, de
expresión malévola y armado hasta los dientes. Llevaba un par de revólveres
"Colt" bien sujetos, un cuchillo bowie en el cinto y otro más
pequeño, curvo y muy afilado, cuyo pomo asomaba en la bota derecha del sujeto.
Samuel Gruber tenía fama de precavido, de bribón, de traidor, de fullero, de
pendenciero, y de muchas otras cosas más, pero era astuto como una serpiente y
peligrosísimo en cualquier clase de lucha. Se echó a un lado, alzó la mano y
gritó:
- ¡Viva Glenn McCloud!
Un estallido
de vivas, hurras, y demás manifestaciones de este tipo invadió el local por
espacio de varios segundos. El hombre bien vestido sonrió por debajo de su
ridículo bigote y se encaramó como mejor pudo a una mesa instalada al efecto,
donde alzó los brazos pidiendo silencio y exclamó, fuerte con mucha seguridad y
grandilocuencia:
- ¡Queridos habitantes de
Deadwood! O mejor dicho, queridos camaradas... ¡queridos hermanos! (grandes
aplausos y vítores). Dicen que al unirse el cerebro y los músculos se llega a
límites insospechados, y este es el caso que nos ocupa. No os lo voy a relatar,
una vez más, el tremendo auge de Deadwood en tres años, ni tampoco cómo se ha
llegado a esta perfección, porque ¿qué era Deadwood hace tres años? (gritos de
¡nada! ¡miseria! ¡desierto! y aplausos) Yo pregunto: ¿qué era?. Absolutamente
nada: un miserable racimo de miseria amontonada. Hoy se cumplen tres años de la
liberación, y nuestra fiesta popular, a celebrar mañana, conmemora esta
gloriosa fecha. ¡Viva Deadwood, viva Dakota y viva el divino Marcus Galerna!
Otro
estallido de frenéticos alaridos premió el discurso del caballero. Se bajó de
la mesa, no sin grandes esfuerzos, y correspondió a las felicitaciones que por
doquier recibía. Luego subió al escenario, donde le esperaban tres hombres
pulcramente vestidos, a los que estrechó la mano efusivamente. Recogió un
manuscrito de una bandeja de plata, lo enseñó al público y gritó:
- ¡Ovejeros y ganaderos
honrados de Deadwood, unidos para siempre!
Afuera,
sobre el suelo de la noche fría de Dakota, un hombre se estaba desangrando.
CAPÍTULO II
DILIGENCIA AL INFIERNO
Estaba harto
de aquel infernal camarín. Le dolían terriblemente los huesos, la cabeza
parecía que le iba a saltar y le molestaba enormemente los saltos que daba
aquella maldita diligencia. Si mantenía cerrada la ventanilla, el calor era
insoportable, y el olor que desprendía aquel tipo sentado frente a él le
producía náuseas. Si abría, el polvo se metía en su garganta hasta asfixiarle,
se le pegaba como pasta a las amígdalas y le impedía tragar. El pobre Clyde
Prestnam no podía soportar mucho aquella situación, y una prolongación de ella
podía llevarle a fatales consecuencias.
Pensó
rápidamente su mala suerte al haber sido destinado a aquel ignoto rincón del
mundo, un pueblo perdido en la pradera infinita de Dakota, ¡a cien kilómetros
del más cercano! No había ninguna comunicación con el exterior excepto la
diligencia que pasaba una vez al mes, y Clyde Prestnam, recién graduado en abogacía
por Filadelfia, se preguntó cómo serían los habitantes de aquella región tan
apartada del mundo, y cuales serían sus compañeros en la difícil pero
apasionante profesión que ejercía. Imaginó un fiscal inteligente, y eso le
gustó porque así podría demostrar toda su potencia y calidad, lo que no imaginó
fue por qué le tocó a él, siendo el número uno de su profesión, ejercer en un
lugar como aquel, y no en una urbe del Este como a la mayoría de sus
compañeros.
El codazo
que le dio el hombre que viajaba a su lado le hizo salir de sus pensamientos.
Sonriente, en mangas de camisa y pechera floreada, dijo:
- Soy Whitson Morgan, amigo.
Creo que vamos al mismo sitio, entre otra cosa porque no hay otro sitio a donde
ir en cien leguas a la redonda.
El abogado, un
hombre como de unos treinta años pero representando diez más, miró al otro por
encima de sus gruesas gafas de concha y contestó, sin entonación:
- Sí, creo que vamos al mismo
sitio, señor Morgan. ¿Es que acaso va a ejercer usted allí alguna profesión?
Whit Morgan
dio una risotada que consiguió despertar al cuarto y último viajero.
- Efectivamente. Voy a
Deadwood a instalarme. Supongo que será usted un buen cliente.
El rostro
del abogado se animó algo. Dijo:
- ¿Es usted comerciante?
- No, solo juego a las cartas
-sonrió el otro- ¿ve usted?
Sacó un mazo
del bolsillo y se lo cambió hábilmente de mano.
- ¿Carta?
Clyde
Prestnam sonrió y sacó un naipe de la baraja que Morgan le tendía.
- Es el seis de corazones -dijo,
sin ver la carta que Prestnam mantenía oculta.
El abogado
pareció sobresaltado y a la vez entusiasmado. Tartamudeó:
- ¿Cómo lo hizo?
Morgan
estaba muy divertido, a juzgar por la expresión que tenía en el rostro.
- Hasta un niño vería la marca
de esa carta, amigo mío. Se ve que viene usted de muy lejos, tal vez del Este
¿me equivoco?
Ahora,
Prestnam parecía algo ofendido, aunque lo que en realidad estaba era
sorprendido. No tenía la menor idea de cómo se marcaría aquella carta, y aunque
miró y remiró el envés de la hoja no percibió ninguna señal.
Devolvió la
carta y se recostó en el asiento, mientras respondía:
- Exactamente, de Filadelfia.
Es decir, a miles de millas de aquí.
El que
pareció sorprendido ahora fue Whit Morgan.
- ¿Eh? ¿Está loco? ¿Cómo se le
ocurrió venir aquí, precisamente?
La verdad es
que Clyde Prestnam estaba empezando a considerar el contratiempo de volverse
loco de remate. Esbozó una sonrisa amarga, cansada y dijo:
- Soy abogado y me destinaron
a Deadwood. Dakota creo que había solicitado un abogado, y me tocó a mí...
¿cómo se dice por aquí?
- Pagar el pato.
- Eso es, pagar el pato. En
fin, después de todo creo que no se está muy mal por estas tierras... todo es
cuestión de acostumbrarse. ¿Conoce usted Deadwood, míster Morgan?
- ¿Qué si lo conozco? -al jugador
se le achicaron los ojos y una expresión de odio atravesó su semblante- me
echaron de allí como persona poco recomendable. Era natural, desentonaba en
medio de tanta podredumbre.
Otra vez la
sorpresa hizo mella en Prestnam.
- Haga el favor de explicarse
-dijo- ¿insinúa usted que le echaron por bueno?
- Mire usted -Morgan juntó las
manos con expresión abstraída-. No me precio de santo, entre otras cosas porque
sería capaz de hacer trampas a mi padre si me beneficiase de ello. Pero detesto
la traición y sobre todo, los intereses mezquinos bajo la apariencia de
bienhechora obra. Imagínese un rebaño de ovejas, sobre las que caen lobos con
careta de corderos. Las ovejas los acogen y una vez establecidos los lobos la
van matando una a una, pero sin quitarse jamás la careta.
Clyde
Prestnam era un hombre muy inteligente. Meditó un momento y dijo:
- ¿Qué papel jugaba usted
allí, Morgan?
- ¡Ja! me ofendieron
públicamente, como si fuera un proscrito, y eso que nunca me pillaron haciendo
trampas. El sheriff Gus Stellwater me acusó de perturbar la paz en el pueblo,
de oponerse al plan de progreso del general, y, en fin, de ser un estorbo. Me
expulsó por un año.
- ¿Y por qué vuelve ahora?
- ¿Por qué? ni yo mismo lo sé.
Salí como perro apaleado y Whit Morgan necesita vengarse. Soy un tipo rencoroso
¿sabe?
- Les va estrangulando
-siguió, como hablando consigo mismo- pero ellos no se dan cuenta. Les envuelve
en una red tupida en la que se van liando poco a poco, y al fin nadie podrá
escapar. Acabará con todos y será su pueblo, y con él su región. Es astuto, más
que nadie que yo haya conocido jamás.
- Se refiere al jefe de los
lobos ¿no?. Es una vieja historia, el cacique bien respaldado que se adueña de
un pueblo a base de violencia.
- No, no es eso. Es algo más.
Pregunte a un tranquilo ciudadano quién es el general, y le responderá que un
santo, un hombre de bien que solo trabaja para lograr el auge de la región. Hay
pocos que descubrieron sus manejos. Unos están en el cementerio, y otros en el
Valle del Ángel.
- No entiendo -Prestnam estaba
muy interesado- Dice que ese general es respetado por sus aparentes víctimas, y
solo hay unos cuantos que le odian, escondidas en otro lugar. No me irá usted a
decir que los habitantes de Deadwood desprecian a los que huyeron.
- Eso es. Creen que entorpecen
la marcha ascendente de la población. El Valle del Ángel está entre riscos y es difícil llegar a el. Bajan al pueblo
pocas veces, y son gente ganadera, que se revelaron contra el plan ovejero del
general. Puede decirse que el que no acepta sus planes es un proscrito, y está
expuesto a ser baleado sin contemplaciones.
- ¿Y el sheriff?
La pregunta
salió espontánea, pero Prestnam comprendió que era innecesaria. Si todo lo que
Morgan le estaba contando era cierto, el sheriff sería un juguete a las manos
del "general", y por tanto, el juez y el fiscal. Por un momento
consideró lo difícil de su situación si las palabras del jugador eran ciertas,
pero pensó que tal vez todo fuese un bulo ideado por su rencor. Exagerado, sin
duda alguna, y eso lo tranquilizó algo.
Miró
distraídamente al de enfrente, una especie de oso, bajo, con matas de vello, y
de una corpulencia extraordinaria, y al otro, un tipo largo, de cara chupada,
descuidada indumentaria pero brillantes y espléndidas armas a ambos lados de la
cintura. Tenía los ojos entrecerrados, pero era obvio que no se había perdido
detalle de la conversación.
Clyde
Prestnam se removió intranquilo en el asiento, y por un momento el mundo se
desmoronó a sus pies. Se le había pasado el mareo, el cansancio, pero era una
nueva sensación la que le embargaba. Respiró hondo, echó la cabeza hacia atrás
y cerró los ojos, mientras desechaba el absurdo relato del jugador, el que, por
otra parte, no era digno de crédito alguno.
CAPÍTULO III
PÓLVORA PARA
LA FIESTA
Clyde
Prestnam, con sus tres acompañantes un tanto extraños, llegó a Deadwood en la
madrugada del 30 de septiembre de 1877. Lo primero que hizo fue abrir los
brazos, respirar hondo el vientecillo helado de la salida del Sol, y una vez
cargado con su maleta y un pequeño maletín de mano se dirigió sin perdida de
tiempo al Hotel Royal, que era donde paraba la diligencia.
- ¿Es usted el dueño?
-preguntó al viejo de la recepción.
El otro no
le hizo el menor caso. Siguió leyendo el impreso con avidez, hasta que, una vez
concluido, levantó los ojos por encima de las gafas y se quedó mirando al
forastero.
- ¿Yo? ¡Ja! El hotel es del
general.
- ¿Está él aquí? Quisiera
discutir la habitación permanente en este lugar. Soy el nuevo abogado y pienso
establecerme una buena temporada.
El de la
recepción se quedó mirando a Prestnam como el que ve visiones. Se le abrió la
boca de estupor y luego lanzo unas sonoras carcajadas, que retumbaron en la
estancia.
- ¿El general hotelero? ¡No me
haga reír! Él es el amo de los cuatro saloons de Deadwood, del almacén, de los
dos hoteles y de todas las oficinas ovejeras. Es el amo de Deadwood ¿sabe?
¡Mire esto!
Clyde
Prestnam cogió el impreso que le tendía y miró el "Wanted" siguiente:
"Se busca" por la ley de Deadwood a Jim
Stucker, acusado de entorpecer los planes de bien social. 100 $ por su captura
vivo o muerto y 50 $ a quien facilite datos de su escondite”.
firmado, el juez Ben
Barrett
siendo sheriff Gus Stellwater, a 29 de
septiembre de 1877
- ¿Y esto qué significa?
- Pues que Jim Stucker tuvo un
roce en la taberna de Coe Cavendish con uno de los hombres de Samuel Grüber, y
fue tan loco de darle una paliza y retar públicamente al general diciendo unas
cuantas verd... cosas sobre su plan ovejero. Creo que llegó a oídos de Glenn
McCloud, y la cosa se a puesto bastante mal para el muchacho.
- ¿Quién es Glenn McCloud?
- La mano derecha del general...
pero oiga, pregunta usted muchas cosas.
- Es mi oficio, soy abogado.
Bueno dígame ¿cuánto vale por un mes una habitación con baño?
El viejo se
rascó la cabeza y pensó un poco.
- La doce tiene bañera y da a la
calle. Le puede salir por veinte dólares.
- Me gusta- ¿Puede darme la
llave? -puso cincuenta dólares en la mesa- le pago dos meses adelantados.
- ¿Ha firmado ya en la oficina
del sheriff?
- ¿Firmar? ¿El qué? -Prestnam
se sorprendió.
- Entra dentro del plan
ovejero, señor...
- Prestnam.
- Señor Prestnam. Yo soy Rells
Quick. Digo que tendrá que firmar como nuevo residente de Deadwood y contestar
a unas cuantas preguntas del sheriff y sus muchachos.
A Clyde
Prestnam no le hizo absolutamente nada de gracia lo que dijo Quick. Era algo
inédito para él, y las órdenes locales absurdas le parecían injustas y fuera de
lugar.
- ¿Dónde es?
- Casi enfrente, al lado de un
gran saloon, el "Bellanoon". Si no está el sheriff pregunte por el
alguacil, el señor Hubbs.
- Sino hay otro remedio...
-Prestnam estaba a disgusto- Súbame las maletas a mi habitación, señor Quick.
Salió del
vestíbulo a la calle y el intenso frío de la madrugada le produjo un
estremecimiento. Estaba en el porche, de madera de nogal, de una calle corta
pero bastante ancha, que por estar llena de saloons, dedujo rápidamente que se
trataba de la principal. Los edificios eran bajos, aunque los había hasta de
tres plantas, pero estaban sólida y eficazmente construidos, la mayoría de
ladrillo y material. También observó que la calle estaba profundamente adornada
con una serie interminable de colgaduras, aunque dada la hora, no se veía
absolutamente a nadie en derredor.
Distraídamente,
con las manos en los bolsillos, Clyde Prestnam echó a andar calle abajo, hasta
su final, en el que se bifurcaba en dos, que daban directamente a la pradera.
Se encasquetó bien las gafas y leyó algunos de los cartelones y colgajos,
suspendidos por balcones de casas enfrentadas.
"Deadwood
por el General", "Un pueblo mejor por su jefe", "¡Viva el
general!".
Clyde
Prestnam pensó que era difícil ser tan bien querido como aquel general en un
pueblo, y sintió gran curiosidad por conocerle personalmente. Claro que ya
habría tiempo de ello, con lo que, sin más cavilaciones, se dirigió a la
fachada imponente de un gran "saloon", el Bellanoon, y después de dar
un vistazo a los carteles multicolores, se metió en la oficina contigua.
Se encontró
solo en la pieza, pequeña y bien puesta, con una mesa de escritorio, un gran
silencio y varios "Warning" en las paredes. Detrás de la mesa había
un retrato de Abraham Lincoln, y al lado, otro más grande de un tipo al que no
había visto en su vida.
Pero no
había absolutamente nadie.
Extrañado,
miró al reloj de pared que señalaba las seis, y consultó el suyo de bolsillo.
Descubrió una puerta y por ella se metió, yendo a dar con un par de celdas de
pequeñas proporciones. En una de ellas, abierta, estaba un tipo durmiendo, y
sus ronquidos ahuyentaban a las moscas que danzaban a su alrededor. Clyde
Prestnam se acercó más, y distinguió una estrella de cinco puntas en el pecho
del feo durmiente. Dijo:
- ¿El sheriff?
Los
ronquidos disminuyeron y el hombre bostezó. Abrió un ojo, luego el otro, y se
los restregó porque nunca había visto a aquel tipo. Después se levantó
perezosamente, abrió los brazos, los cerró, se puso el sombrero y contestó:
- ¿Qué se le ha perdido?
- Un cerdo -el abogado hablaba
muy serio- Se me ocurrió que podía estar aquí.
El otro puso
una cara de sorpresa, se rascó la cabeza y mugió:
- ¡Eh! ¿Qué dice?
- Olvídelo. Vengo a que me
cacheen. Soy nuevo en este pueblo.
El
representante de la ley estaba dormido, y rumió entre dientes su desagrado.
- ¡Váyase al diablo y vuelva a
otra hora! Debería estar durmiendo como cualquier ciudadano.
Se tumbó
otra vez en la litera, que crujió lastimosamente. Clyde Prestnam se quedó de
pie, indignado, cansado y sorprendido.
-
¡Levántese!
-dijo- ¡Cumpla con su obligación, señor mío!
Ahora se
levantó de un brinco. Dominó al abogado con su estatura y corpulencia, se puso
a un palmo de él y levantó una manaza, en actitud poco tranquilizadora.
- ¡Márchese antes de un minuto
o le partiré en dos de un solo golpe, mequetrefe!
Prestnam
había palidecido. Tartamudeó porque nunca se había visto en una situación como
aquella, y pasó rápidamente a la defensiva, su dialéctica, única arma que se
empleaba en Filadelfia.
- Está bien, pero me quejaré
al juez. Soy abogado y...
Aquí cambió
todo. El de la estrella se puso rojo como un tomate, bajó la mano y la vista al
suelo y se quitó el sombrero. Pareció confuso, intranquilo y desasosegado.
Dijo:
- Perdone... perdone usted...
yo... señor Prestnam, creí que era usted otro, no sabía...
- Bueno, basta -Prestnam
recobró su aplomo, aunque poco a poco. No comprendía la actitud del otro medio
minuto antes.- Dígame dónde tengo que firmar, porque tengo verdadera ansia de
coger la cama.
- ¿Firmar? ¡No, por favor, señor
Prestnam! Todo está preparado para usted... el general ha dispuesto todo... es
que la diligencia ha llegado con dos días de adelanto y pensábamos que llegaría
pasado mañana.
- ¿El general? ¿Qué ha dispuesto
el general, si puede saberse? -otra vez Prestnam estaba molesto. El de la ley
no respondió. Cerró cuidadosamente la puerta de la celda, invitó cortésmente al
abogado a seguirle y le fue explicando los planes del general.
- Hoy dormirá usted en el
hotel, y mañana pasará a su nueva casa. A primera hora recibirá una visita del
señor McCloud, el juez y el sheriff, el señor Stellwater. Por la tarde, el
mismo general en persona le dará la bienvenida. ¡Ah! yo soy Archie Fontham,
ayudante del señor Hubbs, el alguacil de Deadwood, estoy a su completa disposición,
señor Prestnam.
Clyde
Prestnam ya no le oía. Tenía los ojos semicerrados por el cansancio, y el sueño
se iba apoderando de su mente. No comprendía nada, y las palabras de Archie
Fontham le sonaban lejanas e irreales.
"En
buen lío me he metido" pensó, y nada más.
El señor
Fontham le ayudó a subir la escalera, y cuando cogió la cama, se agarró a ella
como un náufrago a la tabla de salvación.
Era
comprensible. Soñó con un juicio abarrotado, un caso difícil y una defensa
brillante. Y también, cosa extraña, con un gran revólver "Colt".
CAPÍTULO IV
MORGAN TENÍA RAZÓN
Era una
tarde, como todas, bochornosa. Cass Harnold, aún deformada la boca, con menos
dientes, y con un tremendo moratón en el pómulo, víctima del salvaje puñetazo,
pensó por qué en aquel maldito lugar hacía un calor insoportable por el día y
un intenso frío por las noches. Un movimiento algo brusco de su mano diestra
vendada le produjo un dolor vivo, como si le clavasen cien alfileres, pero los
cohetes, la algarabía, los juegos de los chicos y los trajes de fiesta le
distrajeron. Había puestos de bebidas, de bocadillos, una gran tómbola regida
por las damas del "Club Femenino", y un sinfín de voceadores, de
vendedores y de gente de todas partes.
Todo
Deadwood estaba en la Calle Galerna, luciendo sus mejores trajes guardados
expresamente para ese día. Vio a Samuel Grüber, con una ridícula pajarita y un
traje nuevo sinuosamente abultado a la altura de las caderas. También estaba el
juez, con la plana mayor del pueblo: el gran Marcus Galerna, el "amo"
de todo, su mano derecha, el atildado Glenn McCloud, el alguacil, Nelson Hubbs,
con sus ayudantes Quentin Malone y Archie Fontham, el nuevo abogado, un tipo
raro, por cierto, que vestía descuidadamente para entender de leyes.
El juez Ben
Barrett parecía muy entusiasmado hablando con el abogado, y Cass Harnold se
preguntó qué hacía en un sitio como aquel un defensor. Hasta entonces, las
leyes y las sentencias las dictaba Marcus Galerna, las firmaba Ben Barrett y
las ejecutaban Nelson Hubbs y sus muchachos, pues el sheriff estaba demasiado
gordo para aplicar la ley. Claro que, de vez en cuando, eran Sam Grüber y sus
pistoleros los que entraban en acción. Cass Harnold se estremeció cuando pensó
en Bart Marlowe, un monstruo de colosal fortaleza, en Ticho Carvin, un tipo
larguirucho, de revólver atado a la pierna por una correílla, asombrosamente
bajo o en Frank Gálvez un mejicano peligroso como una serpiente, rápido como un
puma y cruel como una hiena.
Eran los
tres angelitos de Sam Grüber, y eran ellos, y solo ellos, los que tenían a la
ciudad en un puño. Donde se cifraba el gran poder de Galerna, porque si bien la
ley era el general, y a su servicio estaban sus representantes, los hombres de
Grüber imponían un temor total en el Valle del Ángel. Cass Harnold meditaba
entre los vapores del alcohol, y sintió asco de su vida y la de sus compañeros.
Porque la ciudad estaba podrida, la gente atemorizada y allí era difícil
respirar. Pero les faltaban arrestos para marcharse al Valle, porque el miedo,
y solo el miedo les hacían adorar a Galerna como si de un ídolo se tratase.
¡Cuántas veces había pensado Harnold marcharse al Valle, y cuántos como él lo
habrían deseado! Si todos se decidiesen, si todos se uniesen a los hombres del
Valle, el poder de Galerna tocaría a su fin. Pero eran cobardes, porque aún en
la cima, Marcus Galerna temía a los emancipados al Valle del Ángel. ¿Que por
qué lo sabía Cass Harnold? Era viejo, no tonto, y tenía mucho tiempo para
observar. De repente le pareció ver a alguien forastero en el pueblo. Achicó
los ojos, rojos ya por efectos del whisky, y vio, sin lugar a dudas, a Jim
Stücker, el muchacho que golpeó en la taberna de Cavendish a Quentin Malone, el
ayudante del sheriff. ¿Estaría loco?
Caminaba
ente la gente, con paso rápido, y era obvio que trataba de escabullirse.
Harnold pensó que lo lógico era que estuviera en el Valle del Ángel, único
lugar algo seguro a la mano del General, y pensó que alguna razón importante le
habría traído. Cass Harnold cerró los ojos y rezó en silencio para que nadie
descubriese la presencia del chico, y al pobre viejo se le saltaron las
lágrimas porque, antes de que sucediera, sabía lo que iba a ocurrir. Sintió
vergüenza de sí mismo, de los demás, y odió con toda su fuerza al General. Pero
se sintió más viejo que nunca, más cansado y más triste. Sin fuerzas,
temblándole las rodillas, esperó a lo inevitable.
- ¡En nombre de la ley, date
preso Stücker!
Archie
Fontham, con el revólver en la mano derecha, había encañonado al muchacho por
su espalda, y el estupor de la gente tan solo duró un segundo. Una ancha faja
de calle se abrió entre los encartados y el silencio se hizo total en el
pueblo.
Coe
Cavendish dejó la limonada en el mostrador del tenderete y se quedó
boquiabierto. Rells Quick, el hotelero, se quedó mudo de sorpresa y se apresuró
a esconderse debajo de su puesto de bocadillos.
El sheriff,
apoltronado en una silla de la orquesta no se movió, pero el más impresionado
de todos fue Clyde Prestnam, que, rodeado de los grandes hombres de Deadwood,
se sentía como en su propia casa. El vaso de ponche que mantenía en la mano
derecha se le cayó y se hizo añicos, y se le mudó la expresión del rostro
porque fue la primera vez que vio a un hombre dispuesto a matar a otro sin
ninguna concesión.
La verdad es
que todo lo que ocurrió a continuación se grabaría en la mente del abogado para
siempre, pues todo lo que vio desde ese instante, toda la violencia que jamás
creyó se podría desatar desfiló ante sus ojos de la manera más brutal que
imaginarse pueda.
Archie
Fontham, cautelosamente, se acercó a Stücker y se dispuso a quitarle el
revólver. Fue entonces cuando el chico se volvió.
Tan
rápidamente que sorprendió a todos.
Golpeó con
el codo el revólver que Fontham sostenía en la mano, y éste voló por los aires.
Con todas
sus fuerzas, Jim Stücker salió disparado, corriendo con gran rapidez hacia la
bifurcación de la calle. La acción del muchacho había sido tan rápido, que
ninguno de los hombres del sheriff había tenido tiempo de reaccionar.
Desde su
posición, a Cass Harnold se le iluminó la cara de gozo y sintió una alegría
difícil de reprimir. Con una sola zancada más, Jim Stücker habría dejado atrás
la calle Galerna ¿La calle Galerna? ¿Tantas ganas tenía el joven de
abandonarla?
El destino
juega a veces pasadas crueles, y esta vez le tocó a Stücker el turno.
Justamente
en el momento de alcanzar la esquina, un hombre alto, de cara larga y brazos
simiescos, apareció casi topándose con él.
Lo que a
continuación pasó lo vio todo el pueblo y es muy fácil que tardasen en
olvidarlo.
Ticho Larrin
no dudó ni un segundo, no pestañeó ni una vez porque él era tan rápido como el
pensamiento. Unas manos largas, blancas, bajaran a las pistoleras mientras
Stucker, desesperadamente, tiraba de su único revólver, y su vida entera
dependió en un momento de su velocidad para "sacar".
Ticho Larrin
fue más rápido.
Ni uno solo
de los músculos de su cara se movió cuando efectuó los disparos. La muerte le
cogió a Stucker con el revólver en la mano, pero su gesto de ansiedad, de
trágica ansiedad, se lo llevó hasta la tumba. El plomo le entró, primero en el
brazo, y al astillarle el hueso gimió de dolor. El segundo le partió el cuello,
lo ahogó en su propia sangre y ya no sintió el tercero, que le entró en el
pecho. La tragedia, tan veloz como funesta, había dejado a todos sin
respiración, y la tarde se llenó de nubes casi al instante, como si de negros
presagios se tratase. En Dakota, las noches aparecen bruscamente, y la muerte
de Stucker, un chico casi, hizo que el telón de tinieblas cubriera el cielo. De
repente, el agobiante calor se esfumó como por encanto y un aguacero, venido
imprevistamente, descargó sobre el lugar del suceso, dándole un lúgubre
aspecto. ¿Qué es lo que ocurrió a continuación?
Algo que
puso el espanto, el miedo y la furia más contenida, el odio más salvaje en los
sentimientos de un pueblo dominado, cobarde, pero aún con arrestos para
maldecir la barbarie. En ese momento, solo un ser aterrorizado no reaccionaría,
y por eso, solo Clyde Prestnam, sin dar crédito a sus ojos, lo hizo.
Vio a Nelson
Hubbs, el alguacil, corriendo entre la lluvia, llegar hasta el cuerpo de
Stucker. Y después, ya casi en tinieblas, otros dos hombres aparecieron en
aquella noche de aquelarre. Uno era mejicano, fuerte como un gorila, pero
resultaba enano ante el otro que, sin poder evitarlo, espantó al abogado. Bart
Malowe, gigantesco, sobrehumano, levantó a Stucker del suelo y le llevó debajo
de un árbol de la plaza donde Hubbs y Carvin colgaban una soga. Y después, el
mejicano la ciñó al cuello del muerto, que sangrante, pendía como un guiñapo en
los brazos del monstruo.
Clyde
Prestnam, blanco como el papel, temblando todo su cuerpo, miró ansiosamente en
derredor y solo leyó miedo, terror y cobardía en los ojos de los presentes.
Buscó a Galerna, a McCloud, al juez, pero todos habían desaparecido. Saltó a la
calle, ebrio de emociones, corriendo entre el barro como un loco, y agitando
los puños al aire, y gritando:
- ¡Asesinos! ¡¡Asesinos!!
Llegó hasta el árbol cuando ya el cadáver pendía de la
soga en alucinante visión. Frank Gálvez, el mejicano, se volvió de repente y
lanzó un puñetazo a la cara del abogado que terminó con sus gritos. Casi sin
sentido, medio enterrado en el barro y la espeluznante horca casi encima de su
cabeza, Clyde Prestnam lloró de miedo, de impotencia y pidió auxilio. ¿A quién?
Nadie podía ayudarle en aquel pueblo dominado por el terror. Nadie podría
rebelarse ante un poder absoluto.
CAPÍTULO
V
MIEDO
Tenía la
frente bañada en sudor, y todo el cuerpo le transpiraba de manera agobiante.
Cuando se despertó estaba completamente exhausto, y lo primero que sintió fue
un vivo dolor en la mandíbula al bostezar. Sí, era cierto lo ocurrido la noche
anterior, y el solo recuerdo le impresionó otra vez, como imposible de alejarlo
de su memoria. Se levantó pesadamente, se limpió el sudor del rostro y se
vistió, mientras hacía esfuerzos por mantenerse erguido. Estaba abochornado,
deprimido, y se preguntó qué iba a hacer él en medio de una ciudad tiranizada,
y rodeado de servidores del hombre que dominaba el pueblo.
¿Quiénes
eran aquellos temibles individuos surgidos de las sombras, que ayudaban al
alguacil a colgar a Jim Stucker, obedeciendo una seña de Sam Grüber? Si Marcus
Galerna era el amo, incluyendo la ley, y esos hombres obedecían a Grüber, que
era un subordinado del General, éste contaba con casi un verdadero ejército de
tipos peligrosísimos que estaría dispuestos a entrar en acción a una orden de
Galerna. ¿Cómo habría conseguido aquel hombre erigirse en amo total del
territorio? Le pareció un caballero la primera vez que le vio, y le habló como
tal todo el tiempo que permanecieron juntos. Fue el propio general el que le
avisó a Filadelfia, y el juez Barret, el que tramitó su venida. ¿Para qué? ¿Por
qué le necesitaban, si su palabra era la ley, y su sentencia la que le
conviniese? ¿No se daba cuenta que con un abogado firme, sus planes se echarían
a rodar?
Casi se rió
de lo absurdo de su cavilación. Galerna era el fuerte, el poderoso, y no
aceptar su ley era echarse a perder. El general le necesitaba para algo que no
podría realizar por sí solo, y estaba completamente seguro de conseguirlo, como
estaba seguro de que Clyde Prestnam sería otro de sus hombres de confianza. Era
heroico ponerse enfrente del cacique, y cualquiera que tuviese dos dedos de
frente lo comprendería.
Cuando sonó
la puerta, Clyde Prestnam estaba deprimido, avergonzado y confuso.
-
¿Señor Prestnam? Abra, por favor. Soy Glenn McCloud.
El abogado
contuvo un movimiento de sorpresa, y lentamente se acercó a la puerta, girando
la llave.
-
Buenos días -el atildado individuo le tendió la mano.
-
¿Ha descansado bien?
Clyde
Prestnam no le prestó la menor atención, y entre dientes dijo:
-
Tengo prisa . He de hablar con el juez Barret sobre la expropiación de
una finca del Valle.
Glenn
McCloud sonrió, bajó la mano y sacó un cigarro del bolsillo superior de su
floreada levita.
-
¿Fuma?
-
No, gracias. ¿Me puede decir el motivo de su visita, señor MacCloud?
-
Vengo a llevarle a su nueva residencia. Y también quiero pedirle
disculpas, de parte del general, por lo sucedido anoche.
Clyde
Prestnam ahogó un gesto de furia y avanzó un paso hasta encararse con el
lugarteniente del general.
-
Sepa usted dos cosas, señor mío: no acepto ese regalo de su cacique,
como tampoco las disculpas que pueda darme. Anoche, la ley de Deadwood cometió
un asesinato en segundo grado y una profanación monstruosa de cadáver. ¡La ley
de Deadwood! Es lo más absurdo que he visto en mi vida.
-
¿Qué dice? -McCloud había palidecido-. El muerto era un delincuente, y
Larvin lo mató en defensa propia. La horca solo fue por motivo de ejemplaridad.
-
Me inspira usted desconfianza señor McCloud, porque lo de anoche no
tiene nombre. Dígale a su amo que enviaré un informe a Washington de todo lo
sucedido y expondré al juez el cese del sheriff en su puesto, por deshonra al
cargo y a la estrella. Así mismo convocaré elecciones libres, con voto popular,
para dentro de quince días. ¡Ah! y discutiré con el juez ciertas leyes absurdas
y "Warning" dictados por su jefe, sin ningún valor judicial... sé a
lo que me expongo, señor McCloud, pero soy abogado, defiendo la ley, y lo que
anoche sucedió es inadmisible en un pueblo civilizado.
Glenn
McCloud estaba atónito, desconcertado, porque no esperó nunca aquella actitud
heroica de ponerse en frente de la fuerza absoluta. ¿Tal vez el leguleyo había
perdido la razón? Sonrió veladamente, porque también era cierto que su actitud
era la del hombre que no ha visto aún las orejas al lobo: casi era natural, y
McCloud, como buen canalla que era, se preguntó qué tal danzaría el enfático
abogado cuando Ticho Larvin le baleara los botas.
-
Está bien, señor Prestnam -dijo-. Usted es abogado y debe actuar de
acuerdo con su ciencia y su conciencia. -Sonrió otra vez porque la frase le
había salido bien. -Claro que nosotros no vamos a interponernos en su camino,
pero piense no ponerse usted en el nuestro... vaya con cuidado, señor Prestnam.
Cerró la
puerta tras de sí, y dejó al abogado pensativo. Pero dejémosle estar y
trasladémonos al saloon "La Dama Sonriente", donde, aún por la
mañana, no dejaba de estar concurrido.
Cass Harnold
estaba borracho, pero aún en su inconsciencia la muerte de Stucker bailaba,
como la horca que le ahogó después de muerto. Era una visión que no podía
apartar de su cerebro, y aunque el alcohol le sumía en vapores espesos, Harnold
le continuaba viendo, sangrante en lo alto del árbol y balanceándose
trágicamente en postura grotesca.
Se acercó a
Coe Cavendish, que, callado, bebía en un rincón.
-
Tú puedes ser el próximo, Coe -susurró-. Solo con que mires mal a uno de
los perros del general.
Cavendish no
dijo nada porque la proximidad de Sam Grüber era inquietante y peligrosa.
-
¿Qué dices, Cass? -cuchicheó-. Yo no recuerdo nada de lo sucedido
anoche.
A Harnold
esto no le cogió de sorpresa. Se alejó de él, y se emparejó con Mitchael Letham
que tenía los codos clavados en el mostrador. ¿Querían olvidar aquellos hombres
lo sucedido la noche pasada? No. Se querían olvidar ellos mismos, ahogar lo
único bueno que aún quedaba en sus almas porque de dejarlo al descubierto, se
rebelaría, y eso tendría fatales consecuencias.
-
Mitch -volvió a susurrar-. Hay que hacer algo... no podemos cruzarnos de
brazos.
Letham
torció la boca. Contestó:
-
Lárgate al valle. Yo miro, oigo y me callo... por eso aún tengo piel.
-
Pero Stucker era casi un niño... Larvin le asesinó, es un "as"
con el revólver en la mano.
-
No te entiendo, Cass. Yo no vi nada anoche, me acosté enseguida.
Cass Harnold
sonrió con amargura y se volvió de espaldas a la barra; con veinte años menos,
hubiese partido los nudillos en cualquiera de las caras de los hombres de
Grüber.
Fue entonces
cuando, casi inéditamente en aquel ambiente de miedo, de silencio y de
servilismo, sonó una voz de alto tono en la única mesa de juego que a esa hora
estaba ocupada.
-
No me extraña que pierdas, Archie. Además de parecer un cerdo sin pizca
de seso, lo malo es que lo eres.
Archie
Fantham había perdido bastante, había bebido mucho y había rabiado más. Por
eso, Whitson Morgan, impecable en su levita azulada, le insultó en el momento
que creyó preciso para que el otro saltara. El representante de la ley,
desabotonada la camisa sucia, escupió una maldición y gruñó:
-
¡Asqueroso tramposo! ¡Te voy a partir los huesos!
-
¡Eh, alto amigo! -Morgan seguía tranquilo-. Es muy fácil golpear a un
hombre con una estrella en el pecho: se gana siempre la batalla.
Fantham,
herido como un toro, se arrancó la estrella y Morgan sonrió un segundo, porque
al siguiente sus ojos destellaron un odio mortal y pegó una patada a la mesa,
derribando al comisario entre una lluvia de naipes.
-
Todos son testigos de que te quitaste la estrella Archie. Ven, acércate
un poco, nene.
Todos los
allí congregados se quedaron estáticos y sorprendidos, incluso Cass Harnold, el
viejo vaquero, no acertó a reaccionar.
Archie
Fantham se levantó pesadamente y, bufando cómicamente, arremetió contra el
jugador, con la cabeza baja usándola como ariete. Whit Morgan era un tipo duro
y lo demostró rápidamente; levantó la rodilla contra la barbilla de Fantham y
luego disparó la derecha, cruzada, que dejó vacilando al comisario.
Sorprendido, embotado por el alcohol y con una rabia sorda, Archie Fantham
volvió a la carga, pero de manera más reposada, lanzó la izquierda, que dio al
aire, pero luego la derecha que cogió desprevenido a Whit Morgan. Todo el mundo
creyó que allí se acabaría el jugador, que su pequeña locura tocaba a su fin,
pero no fue cierto. Morgan esquivó el siguiente golpe de Fantham y conectó un
jab corto, pero explosivo, que tiró patas arriba al comisario.
Harnold
estaba jubiloso, y Cavendish no le andaba a la zaga, mientras Letham se
contenía por no animar al jugador. ¿Era acaso Whitson Morgan el hombre que
despreciaba el miedo, y se lanzaba a una aventura imposible, pero heroica? Duró
poco la duda.
Sam Grüber,
alto, gordo, pero fuerte como un roble, dio una zancada y se puso detrás del
jugador. Y después, con toda sangre fría, se echó hacia atrás y descargó un
mazazo impresionante en la nuca de Morgan.
Le pareció
que se le había caído una casa encima, tanto que la cabeza amenazó con
estallarle. Se volvió, tambaleándose, con los brazos caídos, y el nuevo
puñetazo de Grüber le abrió los labios hasta casi deshacérselos. Estaba muy
próximo a desvanecerse, lo veía todo negro, y ya no sentía nada, ni dolor ni
furia. Alguien le sujetó por detrás, partiéndole casi los brazos en un salvaje
apretón de oso, y Grüber le siguió golpeando el rostro hasta dejarse la piel de
los nudillos.
Todos los
presentes contemplaron la salvaje escena, vieron a Frank Gálvez sujetar a
Morgan y a Sam Grüber marcarle la cara hasta deshacérsela, hasta dejarle
irreconocible. Pero nadie dijo nada.
Era la ley
del más fuerte llevada con una marcialidad impresionante y enormemente
práctica. Porque el miedo tapaba las bocas, cerraba los ojos y taponaba los
oídos, hasta límites insospechados.
Cuando Whit
Morgan cayó al suelo, convertido el rostro en una pulpa sangrienta, Sam Grüber
se cebó hasta lo monstruoso machacándole la cara con los tacones de sus botas.
Sam Grüber
asesinó cobarde y salvajemente a Morgan el 2 de Octubre de 1877 en Deadwood,
Montana, cargando una muerte más a su ya nada despreciable colección. Sam
Grüber era sangriento, canalla hasta lo indecible y desalmado como pocos, pero
era el único que podía comandar a sus tres hombres, y matar a traición a su
hermano si le interesase. Por eso Marcus Galerna le necesitaba, era su
verdadero hombre fuerte, y tal vez donde se asentase todo su poder.
Cuando a la
mañana siguiente convocó Prestnam juicio por las muertes de Stucker y Morgan,
el general rió a gusto, y con él, Grüber y Ticho Larvin, los asesinos.
CAPÍTULO VI
ABOGADO A LA TUMBA
-
Yo demostraré que los encartados, Tichtell Larvin y Samuel H. Grüber
cometieron dos asesinatos, el primero en segundo grado, en las personas de Jim
Stucher y Witson James Morgan. Así mismo, acuso a Frank Gálvez, Bart Marlone, y
Nelson Hubbs de profanación de cadáver, por lo que pido la horca para los dos
primeros, y cinco años de prisión para los segundos.
Ben Barret,
en lo alto del estrado, ahogó un bostezo y dijo:
-
Se abre la sesión.
Era una sala
pequeña, con un par de bancos, un balconcillo para el jurado, la mesa del juez,
la del fiscal, un banquillo de acusados y la tarima del juez. Cuando Clyde
Prestnam, después del breve resumen de los cargos, levantó los ojos por encima
de sus gafas, vio a los acusados en su sitio, al juez, al jurado, compuesto de
cuatro hombres: el ayudante Fonthan, Rells Quick, Quentin Marlone y el sheriff.
También vio a Galerna en un banco, y a Glenn McCloud, que sorprendentemente,
había ocupado la mesa del fiscal.
-
¿Va a defender a estos hombres, señor McCloud? -brotó despectiva la voz
del abogado.
-
Claro. Si quiere le enseño mi licencia.
-
Firmada por el juez y el sheriff, supongo. En fin, señores -se dirigió a
los del jurado- creo en su capacidad y hombría de bien.
Marcus
Galerna, sentado en primera fila, observaba la escena con cierto escepticismo.
El gran hombre firmaba con parsimonia y aunque era el fuerte, un asomo de
impaciencia brillaba en sus ojos.
-
¿Dónde están los otros acusados? -preguntó, seguidamente el abogado.
-
Tienen que hacer, señor Prestnan. Trabajan todos los días.
El abogado
dio un respingo, porque fue el propio Galerna el que hablara. Se sonrojó,
porque de repente se vio como un payaso de una comedia ridícula, y eso le hizo
mucho daño. Retó con la mirada al general, se olvidó de su situación, de su
pequeñez y de la fuerza del otro.
-
La próxima vez que hable sin ser preguntado, le echaré de la sala, señor
Galerna.
Al juez se
le cayó el martillo, Sam Grüber se puso de pie, amenazante, y McCloud se quedó
pálido. Fue entonces cuando sonó la voz del general, tranquila, suave y
enérgica.
-
Señor Prestnam, creo sinceramente que ha elegido usted un camino
equivocado. Le advertimos que no se metiera en nuestras cosas, pero usted no
hizo caso, y no solo increpó a la ley sino que acusó de asesinato a dos
trabajadores, a dos ciudadanos honrados del pueblo. Creo que es mejor que recapacite
y acabemos de una vez con esta farsa.
A Clyde
Prestnam le echaban lumbre los ojos, y estaba excitado al máximo. Chilló:
-
¡Me asombra usted, me confunde y me repele señor Galerna! Es usted la
ley, y todos le obedecen como perros, cumpliendo los crímenes que les manda sin
la menor vacilación. He sido testigo de un asesinato, y sé que ayer se cometió
otro, cumpliendo órdenes de usted, señor mío. ¿Por qué no se quita la careta de
gran hombre y se queda con su rostro de jefe de bandidos?
Había poca
gente en la sala, pero las palabras de Prestnam les había dejado mudos de
asombro, la mano de Grüber estaba junto a la culata de su revólver, pero otra
vez, la segura voz del magnate tranquilizó los ánimos.
-
Cálmese, señor Prestnam, y perdone si le he molestado. Me obcequé, pero
naturalmente, está en su perfecto derecho de procesar a estos dos hombres y de
pedir un sheriff nuevo. Comparto su criterio, porque me horrorizan las muertes,
pero creo sinceramente que fueron en defensa propia y sin intención, desde luego.
-
Eso lo resolverá el jurado y no usted, -contestó, colérico, el abogado.
-
Vamos, vamos, señor Prestnam, perdóneme otra vez. -Miró el reloj de
bolsillo-. Creo que se nos ha hecho un poco tarde ¿tendría inconveniente de
aplazar la vista hasta mañana?
El abogado
consultó su reloj y, efectivamente, eran más de las seis. Aunque había
convocado el juicio para las once, no se pudo reunir hasta pasadas las cinco,
y, por mucha prisa que se diera terminaría demasiado tarde. Frunció el ceño,
miró al juez y dijo:
-
Por mi parte no hay oposición.
-
Está bien, nos reuniremos mañana a las diez -acabó Ben Barrett, y dio un
martillazo en la mesa.
Sam Grüber
se levantó y miró con odio al abogado, como escupiendo veneno por su ojillos
hundidos y redondos.
"Yo le
llevaré a la horca", pensó Prestnam, se sintió un hombre fuerte y todos
sus temores desaparecieron como por encanto. Esperó a que todos salieran, se
fumó un cigarrillo, y al rato, sin prisas y con la cartera bajo el brazo, salió
a la calle.
El
insoportable calor del mediodía se helaba de tal manera al aparecer las
primeras sombras de la noche, que Clyde Prestnam sintió un escalofrío que le
recorrió todo el cuerpo y le dejó tiritando. Se subió el cuello de su levita
gris, y echó a andar calle abajo, despacio, dejando que el aire le diese en el
rostro y le despejase.
No había
nadie por la calle, y eso le extrañó bastante aun cuando todavía era pronto
para empezar la vida nocturna; bostezó, porque ya tenía sueño, y torció por una
callejuela para dirigirse al hotel.
De repente,
se dio cuenta de todo.
Fue un
pensamiento brusco, inesperado, que le vino a la mente, lo cogió al vuelo, y se
llamó mil veces idiota por no haber pensado. Era tarde, muy tarde para volverse
atrás.
Cuando Clyde
Prestnam, solo en una calleja oscura, vio delante de él las impresionantes
siluetas de Sam Grüber y Frank Gálvez, y a su espalda la imponente visión de
Bart Marlone, el monstruo al que solo vio una vez, se llevó la impresión más
fuerte de su vida, le tembló todo el cuerpo y sintió un miedo espantoso. Los
tres hombres, o las tres fieras, se acercaban lentamente a él, cerrando el
espacio poco a poco y disponiéndose a empezar la salvaje faena.
Solo,
perdido, indefenso y aterrorizado, el abogado quiso huir, quiso gritar con
todas sus fuerzas pero el miedo se lo impidió. Como si fuese un mosquito, un
pelele, un guiñapo. Bart Marlone le sujetó los brazos con una potencia tal que
el abogado creyó que se los había descoyuntado. Y enfrente de él, alto, gordo,
con una expresión de reptil, Sam Grüber empezó a golpearle la cara, el pecho,
el estómago, en la paliza más brutal, más salvaje y más terrible que imaginarse
pueda. Primero fue el dolor, un dolor horroroso en el rostro, que le ardía al
compás de los golpazos de Grüber. Cada puñetazo era un demoledor impacto, y por
eso Prestnam solo resistió con lucidez los primeros.
Cuando las
manos de Grüber, tintas en sangre, bajaron del rostro convertido en masa
sangrienta al pecho y al vientre, el abogado dejó de sentir. Pero no por eso se
paralizó la descomunal paliza, porque Sam Grüber se hartó de golpear el cuerpo
de Prestnam, a sabiendas de que era muy difícil que sobreviviera.
Cuando Bart
Marlone le soltó, con los brazos partidos y el cuerpo tullido hasta lo
indecible, Frank Gálvez se lo echó a la espalda, como una pluma, y lo llevó
hasta el hotel. Lo dejó en la cama, le echó whisky por la cara y las ropas y
bajó al vestíbulo donde Rells Quick estaba mudo y asombrado.
-
Avisa al doctor Swasson, Rells. El abogado bebió esta noche e insultó a
Sam: ya puedes suponerte lo que esto significa.
El hotelero
lo sabía de sobra, pero lo que no podía figurarse es que un hombre normal como
Prestnam se enfrentase a un búfalo de la talla de Sam Grüber, aunque le saliese
el alcohol por los oídos.
-
Ahora mismo, Frankie -contestó-. Creo que aún estará en la taberna de
Cavendish.
Salió
corriendo, cruzando la calle a grandes zancadas, y con el pecho oprimido por
una sensación de angustia. Era lógico, terriblemente lógico la reacción del
general a la gallardía del hombre del Este, y lo que más extrañó a Quick fue
que aún respirase y no hubiese muerto a manos de los hombres duros de Grüber.
Cuando entró en la taberna, el doctor Swasson estaba allí, borracho, y cantando
una canción a dúo con Mitch Letham. Y cuando el hotelero escupió más que dijo
la nueva noticia, más de un hombre se escondió la cabeza entre los brazos, de
vergüenza, de miedo y de odio. Porque todos los habitantes de Deadwood, todos
sin excepción, tenían parte de culpa de cada uno de los crímenes que se iban cometiendo.
Y cuando un
hombre siente vergüenza de sí mismo, siente desprecio de su persona pero miedo
para salir de su estado, deja de ser hombre y se convierte en un cobarde.
Porque, para
un habitante del Oeste, un cobarde no es un hombre.
CAPÍTULO VII
UN TIPO PEREZOSO
Había
bastante gente en la plaza de la Calle Galerna, dispuestos todos alrededor de
una tribuna levantada en medio con madera de pino y una especie de recinto
acordonado. Era un día de fiesta, y el concurso de tiradores siempre resultaba divertido,
aunque monótono. Porque tanto Cass Harnold, un poco más viejo, como Cavendish,
más cansado, como Quick, más acabado, o como tantos otros, sabían quién iba a
ganar como en años anteriores. Hacía tiempo, mucho tiempo que la violencia no
hacía su aparición en Deadwood, casi dos años cuando Rells Quick dio la noticia
del salvaje atentado contra Clyde Prestnam. Pero en aquel espacio de tiempo,
parecía que todos habían envejecido con asombrosa rapidez.
Cass Harnold
contempló con pena la silueta de Clyde Prestnam que, sentado en la tribuna al
lado de Marcus Galerna, Glen MacCloud y el juez Barrett era espectador de honor
del concurso. Era la sombra del tipo enérgico, seguro y firme que un día llegó
a la población con el maletín bajo el brazo. Pálido, envejecido
inverosímilmente, demacrado, casi lívido, delgado y con expresión enfermiza,
Clyde Prestnam no tuvo más remedio que dejarse arrastrar por la corriente, como
todos en aquella ciudad. Luchar solo, con un libro de leyes en la mano era
absurdo, y la quebrantada salud del abogado a raíz del encuentro con Grüber no
podía permitirlo. Al lado de Galerna, Prestnam era uno más de sus hombres.
La voz
chillona y enfática de McCloud sonó entonces, para decir:
-
¡Cavendish, Larvin, Grüber y Hubbs, a sus puestos!
Los cuatro
citados avanzaron hasta situarse junto a una de las cintas del recinto,
dispuestos a medir su supremacía con el "Colt". Había cuatro
bombillas de color rojo a una distancia de veinte pasos, cada una asignada a un
tirador. Los cuatro hombres pusieron las manos cerca de los revólveres,
estáticos, preparados y dispuestos para "sacar".
A una señal
de McCloud, las cuatro bombillas saltaron hechas pedazos, pero la de Cavendish
un segundo después que las otras. El eliminado pasó hacia atrás y los tres que
quedaban entraron en el siguiente juego. Había tres velas encendidas y esta vez
Nelson Hubbs no partió la suya, solo la rozó. Como siempre, Sam Grüber y Ticho
Larvin pasaron a la final del concurso.
Se situaron
frente a frente, con una vela en cada mano y el cuerpo arqueado en la clásica
postura del gun-man para "sacar". Era interesante ver a dos hombres
que viven del revólver, valerse de lo que mejor dominan en este mundo, y por
eso el silencio se hizo total. En el mismo momento que Marcus Galerna salía de
la plaza, reclamado por Guss Stellwater para un asunto ovejero, los dos hombres
llevaron las manos a las pistoleras y los revólveres saltaron vertiginosos a la
luz.
Sam Grüber
levantó cera de la vela de su oponente, pero Ticho Larvin hizo algo más, la
partió en dos, limpiamente, como todos los años, sin perder un ápice de su
maestría en el manejo del "Colt".
La sonrisa
que curvó los labios de Larvin después de su demostración fue una propaganda
más y de la misma fuerza que todas. Cuando McCloud, dando voces, proclamó la
victoria de Larvin y desafió a cualquier otro tirador que se enfrentase al
pistolero, la gente empezó a desfilar. Por eso, la sorpresa invadió a todos
cuando, surgiendo de la muchedumbre, una voz nueva allí, sureña, cantarina típica
de Louisiana, rasgó el aire para decir:
-
Yo quiero jugar a las velas.
McCloud dio
un respingo desde lo alto de su tribuna, y tanto Barrett como Prestnam se
sorprendieron. La gente frenó en seco y dio media vuelta, mientras volvía a
sonar la voz dominante del lugarteniente:
-
¡Un forastero se enfrenta a Ticho Larvin! ¿Quiere probar fortuna, amigo?
Todas las
miradas estaban puestas en el hombre de la voz sureña. Tenía los ojos
entrecerrados, el sombrero echado hacia la cara, y parecía somnoliento.
Contestó:
-
Eso es. Pero no pretendo enfrentarme al vencedor, sino a cualquier otro.
Soy modesto ¿sabe?
Glenn
McCloud sonrió pero Ticho Larvin no lo hizo. Miraba recelosamente al larguísimo
individuo de negra camisa y sombrero de igual color, que parecía dormitar junto
a un porche, y que apoyaba las manos en una soberbia artillería compuesta por
dos grandes, nuevos y relucientes revólveres "Colt" calibre 45.
-
Sal tú mismo, Nelson -dijo McCloud- La gente tiene ganas de ver algo
nuevo.
El comisario
no se hizo de rogar. Sonrió ampliamente, se ajustó el cinturón canana y se puso
a un lado de la plaza, balanceando el cuerpo y dejando los brazos muertos y
cerca de los revólveres.
Lentos,
perezosamente, el interminable sujeto se puso enfrente pero no varió para nada
su postura. Nelson Hubbs, con su vela encendida detrás, chasqueó los dedos y
dijo:
-
Veamos qué sabes hacer. ¡Saca tu revólver!
Se hizo un
silencio completo y hubo emoción verdadera entre los asistentes. Nelson Hubbs
se curvó sobre sí mismo en el momento que Clint Rassendean "sacó".
Voló la mano hacia la pistolera a una velocidad endiablada y el
"Colt" surgió dando brincos, porque disparaba seguidamente sin dar
tiempo al tiempo, febril en una mano rapidísima y certera.
El hechizo
duró un segundo porque un “¡Ah!” de decepción brotó de las gargantas de los
allí congregados.
Ninguna de
las velas estaba partida, ninguno de los participantes había vencido. Solo Cass
Harnold, y quizá alguno más se dio cuenta y casi la sangre se le paró en las
venas, sin dar crédito a lo increíble, a lo verdaderamente indecible. Porque,
sí, la vela colocada detrás de Nelson Hubbs estaba intacta.
¡Pero no
ardía!
CAPITULO VIII
POMPAS
FÚNEBRES
El sábado
era como todos, pero aquel tenía algo de especial. El gran saloon "La Dama
Sonriente" presentaba un llenazo, no solo porque los viajeros iban a
gastarse el dinero ganado en toda la semana, sino, incuestionablemente, por
algo más. Cass Harnold tenía los ojos alegres, vivarachos, aun por encima del
enrojecimiento producido por el whisky, y tatareaba "Rosa de San
Antonio" acompañándose con el vaso de licor. ¿Era él, el único que había
percibido el extraordinario disparo del forastero? ¿O es que el pobre Cass
creyó que la bala apagó la vela, cuando un simple soplo de aire lo hubiera
conseguido? El caso es que nadie se dio cuenta, y solo Harnold, observador casi
de oficio, lo vio. Por eso estaba contento, solo por eso, y porque, aunque
pareciese mentira, el viejo borracho conocía a Clint Rassendean.
Hacía muchos
años que Cass Harnold conocía al "Ángel", un pistolero de fama
universal y legendaria. Tipos como aquel se daban uno en un millón, pero tal
vez Rassendean fuese de su altura. Tenía el mismo estilo del “Ángel”, el mismo
modo de "sacar" y su misma escuela; es más, se contaban hazañas que
ambos habían realizado unidos, como la muerte de los cuatro hermanos Riddonge,
o la de Arnold Swindon y "Killer Garnell" Sullivan en un rincón del
Colorado.
De repente
se paró en seco en sus pensamientos y dio marcha atrás aceleradamente. ¿No era
lo más fácil que la vela se hubiera apagado sola, y que el forastero hubiera
fallado, como era lo más natural, su disparo? Solo había visto una vez a Clint
Rassendean y hacía tanto tiempo que la memoria le fallaba. Frunció el ceño
porque había ido demasiado lejos, pero una súbita, enorme curiosidad por
conocer quién era el forastero se apoderó de él. Fuese quien fuese, su
presencia allí le agradaba, y no se supo responder por qué.
Volvió a
tatarear "Rosa de San Antonio" mientras Biggs Evans, colorado como un
tomate, le llenaba el vaso de whisky peleón.
-
Yo no voy -Guss Sellwatter, que aplastaba su obesa humanidad en la
silla, tiró las cartas sobre la mesa-. Apuesto a que el señor Prestnam lleva
esta vez jugada.
Clyde
Prestnam sonrió veladamente, volvió a mirar las cartas y luego a los ojos de
Glenn MacCloud.
-
Yo tampoco, Guss. Es correr demasiado riesgo.
Ben Barrett,
concentrado, miraba y remiraba los naipes como intentando descubrir el que le
diese jugada. Miró otra vez a Prestnam y se aventuró:
-
Arriesgarse o morir. Ahí van cincuenta dólares.
Los puso en el centro de la mesa en el mismo
instante en que el abogado descubrió las cartas.
-
¡Vaya! Juraría que hace trampas, Clyde. Si no le conociese creería que
es un jugador profesional.
Prestnam no
rió la gracia, pero sí el sheriff y Glenn McCloud. Serio, sin asomo de
vacilación, el abogado recogió el dinero y dijo:
-
Tal vez lo sea. Sé perder, pero un buen póker-man no se da nunca por
vencido. A propósito, juez ¿qué hay de los préstamos a los Bishop?
-
¡Ah! los hombres van saliendo del apuro. Un par de meses más y apuesto
que concurren a la subasta con buenos ejemplares.
-
Me alegro. ¿Una mano más señores?
Guss
Stellwater iba a responder algo, pero se detuvo. Se quedó mirando en una
dirección, y oyó una voz que por encima de la moderada algarabía, llegó hasta
sus oídos.
-
No puede estar aquí sin haberse hecho la ficha en la oficina del
sheriff, amigo. Así que ya puede irse largando a declarar si no quiere que se
le atragante el whisky.
Clyde
Prestnam, como la mayoría de los bebedores, no reparó en la conversación, pero
al ver la mirada expectante del sheriff miró en esa dirección por encima de sus
gruesas gafas de concha.
El tipo
larguísimo de la camisa negra tenía el sombrero echado sobre la cara, tapándole
casi los ojos, y se apoyaba estrafalariamente en el mostrador.
-
¿Es que no me has oído, hijo? ¡Te estoy hablando!
Quentin
Malone subió la voz y eso reclamó la atención de la gente. Dejó los brazos
caídos, se separó de la barra y volvió a hablar, alto, para que todos le
oyeran:
-
Si no sales a la oficina antes de un minuto te dejo seco aquí mismo.
Malone
estaba bebido, y eso era fácil de apercibir para cualquier observador no ciego.
Pero nadie dio un paso, levantó la voz ni osó hacer movimiento alguno.
Clint
Rassendean tampoco se movió ni un solo milímetro. Seguía acodado en el
mostrador, de espalda a la barra, medio dormido y con el negro sombrero
tapándole hasta la nariz.
El gran
reloj del saloon indicaba también los segundos y centenares de pares de ojos se
clavaron en sus agujas.
Prestnam se
había quedado lívido, Stellwater sudaba copiosamente y Ben Barrett no sabía qué
hacer.
Sonó de
nuevo la voz de Malone.
-
Faltan veinte segundos. Reza si sabes, payaso.
Lo más fácil,
en su caso, es que el forastero recordase alguna oración y se apresurase a
recitarla antes de que el belicoso individuo de la estrella hiciese uso del
revólver que, a juzgar por su apariencia, debía manejar muy bien. Pero Clint
Rassendean no pudo hacerlo, no porque no la recordase, sino por una causa de
fuerza mayor.
Se había
dormido.
La aguja de
los segundos señaló el minuto completo y las miradas atónitas se prendieron en
los dos hombres. Quentin Malone chilló algo incoherente y bajó las manos, rápidamente,
a las pistoleras.
El silencio
se hizo mortal, el ambiente cobró olor a crimen y una vez más nadie se movió.
-
¡Quieto imbécil! ¿Es qué te has vuelto loco?
La enérgica
voz tuvo la virtud de dejar estático a Malone, ya con el "Colt" en la
mano, y de despertar a Rassendean de su sueño. Marcus Galerna apareció por los
batientes y dominó a todos con su abrumadora personalidad.
Avanzó hasta
situarse en medio de la escena y contempló al forastero. Luego se dirigió al
alguacil:
-
¿Qué ocurre, Quentin?
-
Este hombre no se ha hecho la ficha, señor Galerna, le estaba invitando
a hacérsela, pero se ponía pesado, y no podía consentir que estuviese aquí, tan
tranquilo, bebiendo sin haberse puesto en regla con la ley.
Marcus
Galerna se acercó forastero y le tendió la mano.
-
Tendrá que disculparle, pero es una norma que afecta a todos. Una simple
ficha personal para saber su identidad, señor...
-
Rassendean -el largo individuó ahogó un bostezo.
Solo Cass
Harnold se estremeció desde su rincón, pero a nadie más le dijo nada este
nombre. Galerna abrió una ancha sonrisa y exclamó:
-
No llegan muchos forasteros a Deadwood, señor Rassendean; creo que es
usted el primero en semanas. Venga, venga por aquí, que quiero presentarle a
unos amigos.
Le condujo a
la mesa donde Prestnam y sus tres compañeros de juego no se habían perdido una
sílaba de la conversación. Los cuatro se pusieron en pie.
-
Primero me presentaré yo. Soy Marcus Galerna. Estos caballeros son Clyde
Prestnam, abogado; Ben Barret, juez; Guss Stellwalter, sheriff y Glenn McCloud,
negociante. Les presento al señor Rassendean.
Clint
Rassendean se tocó el ala del sombrero y abrió un poco los ojos para ver a los
cuatro individuos.
-
Buenas tardes señores -dijo.
-
¿Piensa quedarse mucho tiempo?
-
Tal vez. Por lo pronto voy a buscar un local para abrir un negocio. Si
las cosas me van bien, tal vez me quede una buena temporada.
Glenn
McCloud frunció el ceño pero nada dijo. El que habló fue Galerna:
-
Perdone, señor Rassendean, y no me tilde de curioso si le pregunto, ¿de
qué es ese negocio?
-
De pompas fúnebres. Hago ataúdes como nadie, señor Galerna.
Se dio
suavemente en el ala del sombrero y giró sobre sus talones. Perezosamente,
sonriendo en medio de la expectación despertada, salió del local.
Si,
efectivamente, era Clint Rassendean.
Cass Harnold
no había conocido nunca un tipo tan largo, tan desconcertante... y tan vago.
CAPÍTULO IX
SAUDADE DE RASSENDEAN
Glenn
McCloud avanzó rápidamente por la calle principal de Deadwood, y su mente,
tanto tiempo descansada, hacía esfuerzos para poder pensar un poco. ¿Se estaba
volviendo tonto? Hacía un sol radiante, y el calor del mediodía alcanzaba su
máximo grado. Le sudaba la frente, y tenía la camisa empapada cuando se detuvo
y se quedó quieto, mirando el marco del nuevo local, un tanto fúnebre, abierto
casi junto a la oficina del sheriff.
Mientras se
secaba el sudor con un gran pañuelo, entró en el establecimiento, y se
sorprendió que el viejo Cass Harnold estuviese detrás del mostrador, con los
pies sobre él, y leyendo un ejemplar del "Galerna Herald", de
publicación mensual.
Harnold no
levantó la vista del periódico, pero al oír la campanilla de la puerta, desde
su posición y sin dejar de leer, preguntó:
-
¿Desea usted un ataúd cómodo, utilitario, de saldo? ¿O prefiere nuestros
modelos lujosos, de terciopelo negro, rojo, verde o violeta? Hay descuentos
especiales para viudas con más de seis hijos y ataúdes familiares con cabida
hasta para tres huéspedes.
Cuando
levantó la vista y se encontró con el rostro malhumorado de Glenn McCloud, los
ojillos del viejo destellaron de gozo y volvió a decir:
-
¿Acaso prefiere usted nuestro modelo "Constellatius", en
mármol y con incrustaciones de plomo? Tenemos otros forrados con piel de
oveja...
McCloud
agarró a Cass de la solapa con ambas manos y le escupió en la cara.
-
Cállate de una vez, viejo borracho. Dile al señor Rassendean que quiero
verle inmediatamente.
Cass Harnold
se paró en seco y bajó los ojos, confuso. Luego recitó en voz baja:
-
No está, señor McCloud. Creo que no vendrá hasta dentro de unos días.
-
¿Eh? ¿Te dijo dónde se fue?
-
No señor. Solo me dijo que volvería pasado mañana, y que me hiciera
cargo del local mientras estuviese fuera.
-
¡Maldición! -MacCloud soltó a Harnold y se quedó pensativo-. No importa;
avísame en cuanto llegue.
Dio media vuelta y desapareció del funerario
establecimiento. Cass Harnold, tras el mostrador, le vio metido en un precioso
ataúd rosa y sonrió de alegría. Luego se sumergió en el periódico, pero se
durmió enseguida, y roncó.
La luna,
otra vez, estaba en cuarto menguante. Había cinco estrellitas rodeándola,
formando una corona parpadeante, a manera de anillo de luz que la daba un
mágico aspecto.
Todo era
quietud. No se oía nada, no se veía apenas nada, y solo un vientecillo inodoro
rizaba el pelo del jinete.
De un jinete
que oía el murmullo de un riachuelo lejano, de los pájaros nocturnos, que veía
la pradera sin límites, la cinta azul de las Rousas, que olía a tomillo mojado
el ambiente de bálsamo creado por la pasada tormenta.
De un jinete
tan acostumbrado a vagar por la pradera que todo lo oía, todo lo veía y nada le
pasaba desapercibido.
La figura
del centauro se recortaba contra el crepúsculo en la más genuina estampa del
vagabundo errante, del solitario jinete de la llanura. La tormenta había pasado
tan rápidamente como se desencadenó, y ahora el viento traía muchos recuerdos,
porque cada golpe de aire era un pensamiento en el cerebro de Clint Rassendean.
Tenía el
"Winderbaker" con las solapas levantadas, y el negro sombrero muy
echado hacia los ojos. Pensaba despacio, porque tenía tiempo, y dejaba las
riendas sueltas, llevándose únicamente por la presión de las rodillas sobre el
lomo de su caballo.
"¿Dónde
voy? Ni yo mismo lo sé. ¿Por qué he salido de Deadwood? ¿Qué me ha obligado a
hacerlo? Yo mismo. Me ahogaba, necesitaba aire, mucho aire, todo el viento de
la pradera para mí. Necesito pensar, que no sé por donde voy a empezar. ¿Por el
principio? ¡Claro! Siempre se empieza por el principio. Tengo que volver a
casa. Tengo que ver otra vez los árboles de la Alameda, y los rosales del
frente de la casa. De mi casa. Y el verde jardín, y las plantaciones de
algodón, y la flor en los almendros del otro lado del porche. Quiero con toda
mi alma ver otra vez el lago, ver sus aguas tan verdes y sin embargo tan
limpias reflejando una y mil veces, como toda la vida, la imagen de Saudade
corriendo junto a él.
¿Por qué me
la arrebataste? ¿Por qué si yo la adoraba? ¡Oh! Por qué te la llevaste, si con
ello me quitaste mi vida que en ella estaba. ¿Pudo un hombre ser tan feliz como
yo lo fui con Saudade? ¿Y vivir diez años de su recuerdo, sin perder ni uno
solo de sus sentimientos, sin pensar nada más que en ella, sin poder, sin
querer apartarla de la mente ni un solo minuto? ¿Pudo alguien querer tanto?
Yo sé que
esa bellísima estrella que siempre me mira desde el cielo, que todas las noches
me encuentra vagabundo sin rumbo por la pradera, es ella. Es la estrella de un
pistolero, que no le abandona nunca, que le protege y le seca las lágrimas que
salvajemente tienden a estallar en sus ojos.
Si no fuera
por su recuerdo, si no fuera por su imagen clavada en mi alma desde su muerte,
imborrable al tiempo y al olvido, ¿qué sería de mí?
Yo sé que
algún día bajará del cielo y me dará la mano, como hace diez años, y me llevará
con ella al firmamento para no separarnos nunca.
Te quiero,
Saudade.
Te quiero
como siempre, con toda mi vida, sin más esperanza que verte otra vez, que
reunirme contigo, allá, donde tú me esperas.
Ya sé por
qué he salido del pueblo. Necesitaba hablar contigo, verte brillando sobre mí,
saber que aún no me has olvidado, y sentirme por ello feliz. Ahora tengo que
regresar. No sé qué va a ocurrir, no sé lo que me está aguardando. Tal vez la
muerte. Sea lo que sea, adiós, mi vida. Algún día, cuando termine todo esto,
volveré a casa. A nuestra casa.
Y tal vez te
encuentre allí, esperándome como antes, reflejándote en el lago como una
maravilla celestial que en este mundo apareciera. Y si al volver no te
encuentro, y si al regresar no te veo como aquel día que me dijiste adiós desde
los árboles de la Alameda, entonces rogaré a Dios que haga lenta mi mano y
alguien más rápido me quite de este mundo. Para quererte como nadie amó
jamás".
Charly Blood
tiró un níquel sobre el mostrador, luego "sacó".
Más
exactamente fueron los tres los que sacaron, aunque fueron los revólveres de
Blood los que antes vieran la luz.
Cuando los
tres hombres tuvieron las culatas firmemente agarradas, Clint Rassendean seguía
durmiendo. Pero sus manos, unas manos ya famosas a lo largo del Sudoeste,
estaban despiertas. Actuaban solas. Cobraban vida de repente, se movieron a
ritmo alucinante y bailotearon trágicamente al compás de los disparos de los
revólveres argentados.
El
"Colt" de Clint Rassendean.
La taberna
pareció estallar en los disparos de los cuatro hombres, y se llenó de un
cargado aroma de pólvora y de muerte.
Afuera ya
era de noche.
Y una
estrella, más grande, más hermosa y más brillante que nunca, derramó una
lágrima sobre el Sudoeste que, al tocar la tierra, se convirtió en la perla que
dio origen a la famosa, nostálgica y fantástica leyenda del "Colt" de
Clint Rassendean.
FIN
DE
LA PRIMERA PARTE
©
Javier de Lucas